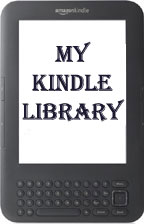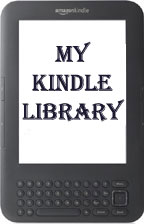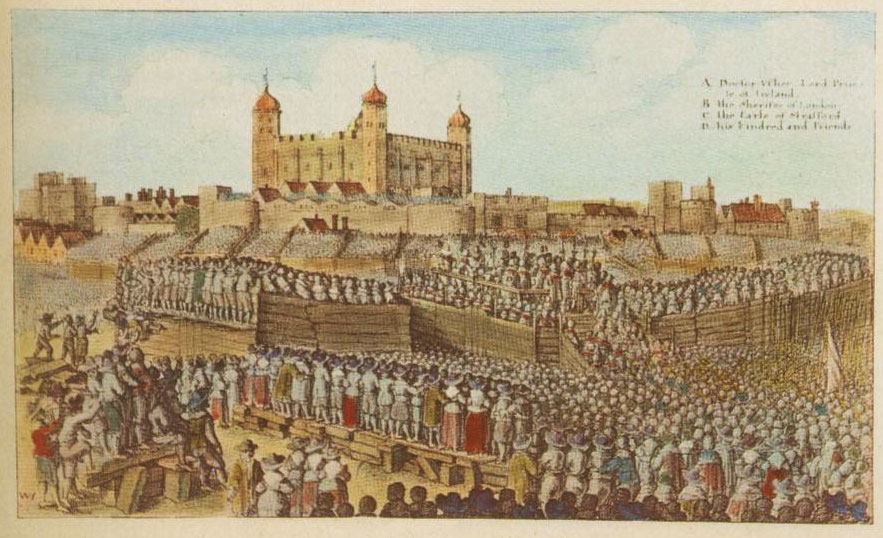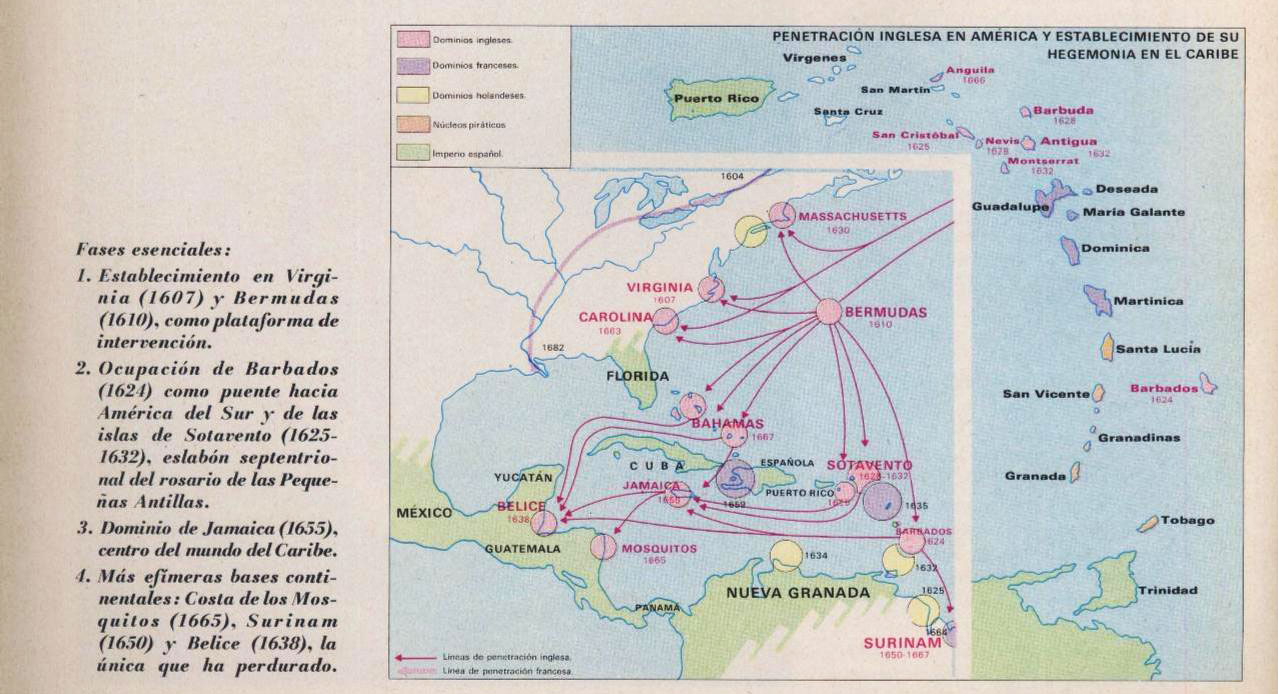CROMWELL Y LA REVOLUCIÓN INGLESA
GLOSARIO
ACTA DE
NAVEGACION: Instrumento de la política mercantilista de Cromwell, esta ley
prohibía la importación de productos coloniales a bordo de navíos que no
pertenecieran al país de origen o bien fuesen ingleses.
CAMARA
ESTRELLA: Cámara del palacio de Westminster, donde se reunía un consejo real
privado del mismo nombre que fue creado en 1487 con funciones judiciales. Fue
abolido por el Parlamento en 1641.
COMMONWEALTH:
Nombre que recibe el régimen republicano establecido en Inglaterra, tras la
ejecución de Carlos I, en 1649. Fue gobernado por Cromwell en forma dictatorial
desde 1653 y finalizó con la restauración de la monarquía en 1660.
CONSEJO
PRIVADO: Organismo de gobierno inglés, surgido en el siglo XIII de la Curia
regís de los reyes normandos, al tiempo que se individualizaba el consejo
amplio o Parlamento. Se convirtió en órgano esencial de gobierno con los Tudor
y empezó a declinar con los Estuardo.
COPYHOLD:
Tenencia de tierras en condiciones que hubieran sido establecidas en los
archivos de la propiedad señorial (manor). Fue un tipo de arrendamiento muy frecuente hasta el
siglo XVII.
CUAQUEROS:
Secta religiosa fundada por George Fox en 1647, en Inglaterra. Su denominación
proviene de las palabras de Fox: Honrar a Dios y temblar (to quake) ante su palabra. Postulan la
autoridad suprema de la palabra interior del Espíritu Santo (las escrituras no
son criterio determinante), la supresión de todos los sacramentos, la prohibición
de todo juramento, la negativa al derecho de legítima defensa, la abolición del
ministerio ordenado y el sacerdocio universal.
DIGGERS:
(cavadores) Movimiento campesino radical relacionado con los Niveladores que se
oponía a las prácticas agrarias de los grandes propietarios. Cromwell reprimió
su sublevación en 1649.
GENTRY:
Clase social de propietarios rurales acomodados, formada por caballeros de la
pequeña nobleza y también por ricos comerciantes o miembros de profesiones
liberales que, tras ocupar cargos públicos en las ciudades, habían comprado
fincas para retirarse a ellas.
NIVELADORES:
Republicanos radicales surgidos en las filas del Nuevo Ejército Modelo hacia
1647. Eran hostiles a la monarquía, desconfiaban de las tendencias autoritarias
de Cromwell, con quien acabaron enfrentándose. Pedían la reforma del
Parlamento.
NUEVO
EJERCITO MODELO: Ejército organizado por el Parlamento inglés para enfrentarse
a las tropas de Carlos II, siguiendo el reglamento y formación militar del
ejército de los santos de Oliver Cromwell.
PETICION
DE DERECHOS: Medida por la cual el Parlamento inglés exige a Carlos I en 1628
el reconocimiento de la inviolabilidad personal frente a las detenciones
arbitrarias y el control parlamentario de todo aumento de impuestos.
PURITANOS:
Grupo de no conformistas con la Iglesia anglicana que recusaban su organización
jerárquica, su vinculación al estado y su culto romanista y eran partidarios de
una organización democrática y comunal al estilo de los presbiterianos
escoceses. Su ideal era conservar la autoridad de las Escrituras, la sencillez
de los servidores de Cristo y la pureza de la primitiva Iglesia.
YEOMANRY,
YEOMEN: Grupo social formado por los pequeños propietarios campesinos.
A la
muerte de Isabel, el heredero legítimo, indiscutible, del trono de Inglaterra
era Jacobo, el hijo de María Estuardo y de Darnley.
Sus derechos derivaban de haberse casado el rey de Escocia, abuelo de María
Estuardo, con una princesa inglesa. Con Jacobo I se unieron definitivamente las
coronas. Desde entonces, como decía Isabel, ya no habría una Inglaterra y una
Escocia, sino una Gran Bretaña. La vida de Jacobo I había empezado con la
tragedia de su padre: el asesinato de Darnley coincidió con el bautizo de su hijo. Rey de Escocia desde su infancia, por la
abdicación y cautividad de su madre, Jacobo había visto, de los cuatro regentes
que administraron el país durante su menor edad, morir dos asesinados y otro en
el patíbulo. Las ideas del Humanismo y del Renacimiento acerca del asesinato
por razón de Estado, así como del regicidio en pro del bien común, empezaban a
ponerse en práctica con una naturalidad alarmante.
Al
llegar Jacobo I a Londres, en 1603, su problema primero y más urgente fue el de
restablecer la paz con España. De hecho, España e Inglaterra continuaban en
estado de guerra desde los días de la Armada. Jacobo I encontró la fórmula para
acabar las hostilidades: dijo que él, como rey de Escocia, no estaba en guerra
con España, y como no se podía separar al rey de Escocia del rey de Inglaterra
(porque eran una misma persona), tampoco el rey de Inglaterra estaba en guerra
con España. Esto parecía confirmar el juicio que Enrique IV de Francia había
emitido acerca de Jacobo I cuando dijo de él que era “el tonto más ingenioso de
la cristiandad”.
La paz
con España debía sellarse con un matrimonio real. Jacobo tenía para casar al
príncipe heredero, y desde 1604 los ministros y embajadores ingleses estuvieron
concertando su boda con una infanta. El negocio no era fácil, pues si bien
Felipe III dotaba a su hija con 600.000 libras, que casi hubieran enjugado el
déficit inglés, en cambio España, o mejor dicho, Roma, imponía unas condiciones
que Jacobo y su hijo no se sentían con ánimo suficiente para aceptar. En el
fondo, Roma trataba de obtener la libertad de cultos para los católicos
ingleses, y además, que los hijos de los príncipes fuesen educados por su
madre, española y católica: que fueran de su misma religión.
Para
llegar a un acuerdo, obteniendo, a cambio de estas concesiones religiosas,
ventajas políticas, el príncipe de Gales, que después fue Carlos I, con su
amigo y favorito Buckingham, fueron a Madrid en 1623. Eran los dos más apuestos
mozos del mundo entero, pero no consiguieron vencer a los curiales españoles;
éstos escamotearon de los capítulos matrimoniales los artículos referentes a
las ventajas políticas que pedían los ingleses, a cambio de la libertad de
cultos y otras concesiones que exigían los católicos en materia de religión. Al
descubrir el error u omisión, Carlos y Buckingham, indignados, regresaron a
Inglaterra. Al fin se había desistido del matrimonio con la infanta española, y
dos años después, en 1625, Carlos casaba con una hermana de Luis XIII de
Francia. Este enlace traería por lo menos la paz con los franceses, puesto que
Jacobo y su hijo Carlos habían heredado también de Isabel su política de ayudar
a los hugonotes.
Combinando
matrimonios durante veinte años, padre e hijo acabaron, sin embargo, con los
peligros de la invasión española y del ataque concertado de Francia y España,
que hubiera ahogado a la Gran Bretaña antes de nacer. Esta seguridad exterior
que obtuvieron Jacobo I, y sobre todo su hijo Carlos, permitió que Inglaterra
fuese la primera en librar la gran batalla para conseguir las libertades
políticas de la democracia que hoy, en mayor o menor grado, todavía
disfrutamos.
Se dio
primero en Inglaterra; después, con pocas diferencias de detalle, se reprodujo
en América y en Francia. Parece como si fuera necesario repetir el experimento
en el laboratorio del mundo para que la humanidad acepte definitivamente un
cambio razonable
Vamos a
ver en qué consistía la idea revolucionaria en el siglo XVII y en Inglaterra.
El concepto de la casi divinidad de la augusta persona imperial o real había
llegado como una herencia de Oriente hasta el Imperio romano. El rey lo era por
elección divina, o por haber heredado la corona de otro que la había recibido
directamente de Dios. La Iglesia aceptó esta idea, ratificando la elección del
Todopoderoso. En su nombre ungía o coronaba a los monarcas que se lo permitían.
El derecho divino a la corona se transmitía de padres a hijos, y las
usurpaciones trataban de justificarse con algún enlace o abdicación. En el caso
de un rey inepto, la Iglesia podía aceptar el regicidio. Es rey sólo el que gobierna
justamente, y si no lo hace así ya no es rey, decía san Isidoro de Sevilla.
No se
concebía, teológicamente, que el rey compartiera su soberanía con otras
potestades o autoridades de linaje no divino.
Al
final de la Edad Media los nobles y las potestades eclesiásticas, sin discutir
este derecho divino de la realeza, fueron obteniendo concesiones de
privilegios que en definitiva eran limitaciones del poder real. Pero en los
siglos XVII y XVIII apareció una nueva doctrina, de cuyo tremendo radicalismo
no nos damos cuenta porque estamos ya familiarizados con ella: es la de la
soberanía del pueblo por encima (y hasta con exclusión) del rey. La nación se
posee a sí misma, sin limitaciones; el derecho a regir el Estado puede el
pueblo delegarlo en un príncipe o en una casta, pero uno y otra deberán dar
cuenta de sus actos y, bajo ningún concepto pueden extralimitarse de las
instrucciones que reciben periódicamente del Parlamento.
Esta
idea es consecuencia de la Reforma. Si un remendón, según Lutero, puede
interpretar las Escrituras gracias a una luz enviada por Dios, si no se
requiere ningún intermediario entre Dios y el alma para la revelación,
igualmente, mayormente, podrá el remendón opinar en asuntos de política. Así
como, según san Pablo, la Iglesia es un cuerpo en el que todos sus miembros
son necesarios, así la nación formará otro cuerpo en el que cada ciudadano
tiene su función que cumplir y debe participar por necesidad en su gobierno. En
esto todo el mundo estará conforme, pero los aristócratas y realistas añadirán
que cada ciudadano, según su nacimiento y sus capacidades, debe tener diversos
grados de participación. El rey necesita del remendón para remendar sus
zapatos, pero se necesita de un rey para gobernar la tierra, la ciudad y hasta
la casa del remendón.
Hay que
convenir, sin embargo, que cuando el remendón se ha acostumbrado a la idea de
que él recibe directamente de Dios revelaciones acerca de las cosas divinas, le
será mucho más difícil acostumbrarse a la idea de que tiene que aceptar sin
discusión una autoridad terrenal para las cosas mundanales. Además, la lectura
de la Biblia no era favorable al desarrollo de un espíritu de disciplina
monárquica. Los puritanos ingleses leían, en los libros de los reyes de Israel,
ejemplos de escándalo y perversión que les animaban a ser republicanos. Es
verdad que los últimos profetas ensalzaron el gobierno monárquico, pero en
los primeros siglos del protestantismo los libros de los profetas no se leían
con el entusiasmo con que se leen hoy. Actualmente, lo poco que queda de
sincero y ferviente en el protestantismo es de tipo profético; se espera con
ansia la inminente segunda venida de Cristo. Lo que leían los puritanos en el
siglo XVII eran los Salmos y los libros históricos de la Biblia, que eran de
tenor republicano. De las profecías (que eran más bien monárquicas) no
comprendían gran cosa. Sin vacilar, el Dios del Sinaí y de los Jueces de Israel
era resueltamente republicano. ¡Qué tremenda maldición les envía, por boca de
Samuel, a los judíos cuando le piden un rey! “Será como la zarza del camino,
llena de espinas; os robará vuestras hijas para prostituirlas, vuestros hijos
serán sus esclavos.”
Enfrente
de este espíritu puritano y republicano, resultado del protestantismo, había
otro realista, casi tan respetable, resultado del humanismo. Si el genio tiene
el deber de intensificar su personalidad para con ella servir al bien común,
¿dónde mejor que entre la realeza se encontrará el material para formar el
verdadero príncipe? Claro que un príncipe como el deseado por Maquiavelo puede
originarse de una familia humilde y ensalzarse por sus méritos: valor y
generosidad..., ¿pero no es más natural que el verdadero príncipe haya nacido
de una familia de príncipes, tenga conciencia de la propia superioridad, esté
acostumbrado a la abundancia y desee superar en grandeza a sus ilustres
progenitores?
Esta
idea, acaso inconscientemente, llevó al absolutismo de los Estuardos y los Borbones. El rey sentía el deber de mostrarse déspota. Para gobernar
dependía de un valido, privado o favorito. Ambos, el rey y el privado,
decidían en un cubículo, sin testigos, la marcha de la política: después el
valido, ministro o favorito, con ayuda de secretarios hábiles movía todo el
engranaje del Estado. Y si el rey era un monarca inteligente, como Luis XIII, y
el privado un espíritu noble, como Richelieu o
Colbert, casi no se hubiese podido formular objeción alguna contra este
sistema, que tenía la ventaja de hacer recaer todas las faltas y errores sobre
el privado, mientras que el rey recogía sólo los laureles y triunfos. El
personaje odioso era el favorito; él era quien exigía los nuevos impuestos; el
rey sólo hacía que gastarlos, y de su mano pródiga caían sólo beneficios.
El
primer privado de Carlos I de Inglaterra fue aquel mismo Buckingham que ya
hemos encontrado en Madrid como camarada de Carlos. Viajando de incógnito,
Carlos y Buckingham llegaron una noche a la embajada de Madrid; el primer sorprendido
de su llegada fue el conde de Bristol, que no sabía nada de la aventura.
Buckingham gustaba de estas empresas arriesgadas, que hacen amable a un
individuo cuando no expone más que su vida, pero que son peligrosísimas en
negocios de Estado. Buckingham comprometió a su amo y amigo Carlos I en una
política exterior descabellada de guerra contra España y Francia. Fue
asesinado cuando se preparaba a embarcarse en el puerto de Portsmouth en otra
expedición para ayudar a los hugonotes, dejando a su rey una deuda cinco veces
mayor que la que dejó Isabel a Jacobo I.
Era
costumbre inmemorial de la realeza, sobre todo en Inglaterra, obtener los
recursos por medio de un Parlamento. Era lo único que se pedía a esta
asamblea de representantes de la nobleza, del clero y de las ciudades. Se
convocaba al Parlamento con gran irregularidad y casi exclusivamente para
lograr sin violencia el cobro de los impuestos. Los Parlamentos aprovechaban
esta ocasión para entregar al rey un memorial proponiendo reformas, que leía
después el monarca o su privado, pero sin que la voluntad del Parlamento
tuviera carácter imperativo. Sin embargo, esta pequeña limitación del poder
real por el Parlamento era suficiente para hacer dudar de la legitimidad de los
demás privilegios reales. ¿El rey podía hacer justicia, podía declarar la
guerra, y no podía imponer contribuciones? Y todo por una tradición no
justificada más que por la costumbre. Un pastor protestante, de nombre Mainwaring, comprendió lo absurdo de tal excepción y
publicó un sermón diciendo que el rey tenía derecho a cobrar los impuestos que
creyese conveniente. Todo el mundo se escandalizó, menos Carlos I, que le
otorgó una pensión.
Los
tres primeros Parlamentos de Carlos I, por su carácter díscolo y su resistencia
a conceder los recursos que les pedía el monarca, fueron disueltos rápidamente.
Dejaron en el rey y los que le rodeaban una impresión desagradable, pues
advertían en ellos cierta tendencia a dar consejos sobre política exterior y a
entremeterse en los asuntos de gobierno. Clarendon dice que todo el mal que le advino después a Carlos I fue el resultado de la
violenta discusión de sus primeros Parlamentos. “Se separaron (el rey y sus
Parlamentos) sin respeto ni caridad el uno para el otro, como personas que no
deben ya encontrarse sino para atacarse o defenderse.”
Los
años que van desde el 1629 hasta el 1640 forman el periodo más largo de la
historia de Inglaterra sin Parlamento. El rey procuró cubrir los gastos de su
casa y los del Estado con los derechos de aduana y obligando a sus amigos y
enemigos a hacerle dádivas. Acaso creía Carlos I que con esta inactividad
política se apaciguaría el Estado y que un día más o menos lejano podría
disponer de un Parlamento manejable, como los que convocaba en Francia su
cuñado Luis XIII. Pero a menudo la falta de expansión, en lugar de calmar los
ánimos, los exaspera y provoca todavía mayores excesos.
Algunos
de los antiguos miembros del Parlamento continuaban reuniéndose en casas
particulares para comentar los acontecimientos, y la imaginación, que debía
permanecer inactiva en el terreno político, se explayaba en materias de
religión. Se leía más y más el Antiguo Testamento, y de ello resultó que, sin
nada práctico en que poderse ocupar, en estos once años sin Parlamento los
protestantes ingleses se dieron cuenta de la enorme distancia que separaba a su
Iglesia reformada de la Iglesia cristiana de las Escrituras.
La
Iglesia anglicana, tal como quedó después de los cambios y paliativos de
Isabel, tenía todos los defectos de la Iglesia romana sin el prestigio que a
esta le daba la tradición. Era sobre todo un órgano del Estado o, lo que es lo
mismo, un instrumento del rey. Los clérigos anglicanos, casados, no parecían
más piadosos que los católicos romanos, que permanecían célibes. Los obispos
disfrutaban de pingües rentas y se valían de castigos inquisitoriales para
imponer su disciplina. El inquisidor, juez sin apelación, era el arzobispo
primado de Canterbury, cierto Laud, amigo de Carlos
I. He aquí algunas de sus sentencias: en 1640 ordenó cortar las orejas a un
sujeto porque había publicado un libro contra el episcopado protestante. Otro
puritano, que protestó contra la liviandad del teatro (especialmente por
permitirse a las mujeres salir a escena), fue también desorejado. Otro que
perdió las orejas por orden del arzobispo fue un médico que compuso una
parodia de la letanía con estas palabras: “De plagas, peste, hambre, obispos,
clérigos y diáconos, liberanos, Domine’’.
El
puritanismo iba a ser un protestantismo dentro del anglicanismo, y un diluvio
de impresos cortos, piadosos y políticos, hacían el efecto de una campana
tañendo a rebelión. La mayoría sólo tenían el interés de su fanatismo, y por
la violencia del lenguaje merecían correctivo, pero entre ellos apareían el Lycidas, de John
Milton, uno de los pensadores más profundos de aquel tiempo. El rey, mientras
tanto, proseguía su vida pacíficamente. Era un esposo modelo, adoraba a sus
hijos, senda pasión por construir edificios en el nuevo estilo clásico y sobre
todo por coleccionar pinturas, pero no podía acusársele de pródigo ni
caprichoso. Para gobernar el Estado se valía de lord Strafford, a quien había
elevado desde una dorada medianía, y que tampoco era cruel ni perverso. Acaso
ese estado de cosas hubiera continuado indefinidamente si no hubiese sido por
los disturbios de Escocia, también de carácter religioso, que exigían una
campaña y, por lo tanto, dinero. El rey convocó un Parlamento en 1640, que
duró pocos días y acabó votándole un subsidio de 120.000 libras. Más
extraordinario todavía para un Parlamento fue que en él se acordó que los
clérigos, en sus parroquias, debían predicar cuatro veces al año la doctrina
del derecho divino de los reyes; que los que se levantaran en armas contra el
rey serían castigados con las penas del infierno y que clérigos y maestros
debían jurar que nunca consentirían que se apartara el gobierno de la Iglesia
de su presente jerarquía de arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos, etc. A este
juramento se le llamaba, en mofa, el del etcétera.
Animado
por la experiencia del Parlamento corto, que así se llamó el primero de 1640,
el mismo año, en noviembre, Carlos I convocó un nuevo Parlamento que duró
trece años y se llamó el Parlamento largo. Es el que se rebeló contra el rey y
le condenó a muerte. El Parlamento inglés se componía de dos Cámaras, una para
los lores, o nobleza y clero, y otra para los comunes, o representantes de las
ciudades. Se reunía en unos edificios que no tenían ninguna condición para
asamblea, restos del palacio real de Westminster, anexo a la abadía. Uno de
los locales, el que servía para las reuniones de los Comunes, era la ex capilla
de San Esteban, la cual tenía ventanas que daban al río. El monarca habitaba el
nuevo palacio de Whitehall, situado a un kilómetro de
distancia, sin terminar, como ha quedado hasta ahora, pero construido ya en el
estilo grandioso del Renacimiento italiano.
El acto
de apertura del Parlamento largo no pareció augurar la tragedia que se desencadenó después. El rey llegó sin pompa en la barca real y subió a la sala del
Parlamento por las escaleras del muelle. Habló a los reunidos en términos de
moderación: “Deseo que éste sea un Parlamento feliz; evitemos todo recelo,
tanto por vuestra parte como por la mía”. Pero era imposible que la nación
pudiese olvidar el abuso de once años de postergación, sin permitírsele ni el
desahogo de un Parlamento a la antigua. Por esto, seis días después de la
apertura ya le fue posible a un diputado por Londres, llamado Pym, hacer que los Comunes acordaran que fuese acusado de
traición lord Strafford, que había dirigido los negocios del Estado como valido y favorito real. Los Comunes aquella misma noche
fueron en comitiva —más de trescientos se congregaron— a la sala donde estaban
reunidos los Lores y reclamaron la prisión de lord Strafford como traidor. Los
Lores, sorprendidos por aquella inusitada manifestación, y por la proposición,
más extraña todavía, empezaban a discutir el asunto cuando entró en la sala el
propio Strafford. Este, sin más demora, fue detenido y encerrado en la torre de
Londres, en calidad de prisionero de los Comunes. El rey, acaso sorprendido por
la rapidez de los acontecimientos, o porque creyera que la falta de
jurisprudencia impediría formalizar la acusación, permitió que se encarcelara
a Strafford. Pero había una antigua ley en Inglaterra que condenaba a muerte al
que hiciese traición al rey, y ésta fue la que se desenterró para procesar a
Strafford. El Parlamento se acogió a esta ley y pretendió haber probado que el
favorito había hecho traición, y que esta traición había sido traición al
rey... Lo primero era posible; gobernar a un país once años, con poder
absoluto, implicaba haber hecho cosas que podían parecer abusos, y éstos
calificarse de traición. Pero que la traición era contra la persona real
resultaba enteramente imposible probarlo, a menos que se estableciera el hecho
jurídico, completamente nuevo, de que el rey y la nación eran una misma cosa.
A esto se llegó por declaración del Parlamento, y ya entonces el rey comprendió
que peligraba la vida de su favorito. Seguro todavía de sus propios derechos,
Carlos I tomó el partido de ir en persona al Parlamento para defender a su
valido. Llegó allí, tomó asiento y, con la cabeza cubierta, declaró que
Strafford nunca le había aconsejado nada que fuese traición contra él ni contra
el reino, “aunque, por haber abusado del poder, era claro que no podía
continuar sirviéndole en ningún cargo de confianza”... Acabó suplicando a los
reunidos que encontraran un término medio entre la fortuna de que Strafford
había gozado hasta entonces y la muerte que significaba la sentencia de
traición. En el fondo, era abandonar al amigo.
Esta
defensa del rey le fue fatal al favorito. El mismo rey había reconocido
abusos; ¿por qué, pues, no se había anticipado él a castigarlos? La declaración
real era injusta, porque no se había encontrado más falta grave en Strafford
que la de ser valido de un monarca absoluto. Sin
embargo, Carlos I firmó la sentencia y Strafford fue decapitado el 12 de mayo
de 1641, en la colina delante de la torre de Londres. El hacha del verdugo
cortó su cabeza de un solo golpe. La inmensa multitud que había presenciado la
ejecución se desparramó por la ciudad gritando alborozada: “¡ Justicia!
¡Justicia! ¡Se ha hecho justicia!”.
El
segundo ataque de los Comunes se dirigió contra los obispos que tenían sus
sitiales en la Cámara de los Lores. Era de todo punto evidente que el
protestantismo episcopal resultaba tan intolerante como el catolicismo. El
rey, que era protestante, defendía ardientemente la autoridad de los obispos en
la iglesia, pero al fin tuvo también que transigir, y su otro amigo, el
primado de Canterbury, aquel famoso Laud que desorejaba a los que se le
insolentaban, fue también encerrado en la torre. Además, los Comunes
redactaron un memorial, llamado el Gran Reproche, en el que, sin orden ni
concierto, casi acusaban al rey de todos los abusos de los obispos, clérigos y
consejeros. Este disparatado Reproche fue compilado mientras Carlos I estaba
ausente. Había ido a Escocia para resolver negocios de estado dificilísimos.
Cuando volvió, el pueblo de Londres le recibió con entusiasmo. Animado por esta
efímera popularidad, Carlos, en lugar de disolver el Parlamento, concibió la
descabellada idea de acudir en persona a Westminster para detener a cinco de
los diputados más rebeldes de los Comunes. Era el 4 de enero del año 1642. El
rey salió de palacio animado por su joven esposa, que le aconsejaba que no
fuera cobarde. Alto, delgado, con su elegante porte realzado por un vestido de
terciopelo negro y el collar de la Orden de la Jarretera, Carlos entró en la
capilla donde se reunían los Comunes. Entró sin saludar, se sentó en el sillón
del presidente y buscó con los ojos a sus enemigos; advertidos éstos, habían
escapado por la escalera del río, yendo a refugiarse en el Guild-Hall,
o palacio municipal de Londres. Al darse cuenta de su huida, el rey murmuró
despechado: “¡Los pájaros han escapado!”, y salió de la sala acompañado de
los gritos del Parlamento: “¡Violación, privilegios, violación!”.
Al día
siguiente el rey, exasperado, fue al Guild-Hall, sin
escolta. También el Consejo municipal rehusó la entrega de los cinco
diputados. Otra vez tuvo que escuchar los gritos de violación y privilegio.
Esto era ya demasiado para un príncipe que estaba bien persuadido de su
obligación de gobernar personalmente en virtud de su derecho divino. Sin
planes preconcebidos, el 10 de enero salió Carlos de Londres para no volver ya
sino vencido y prisionero. En cambio, aquel mismo día los cinco miembros
perseguidos de la Cámara de los Comunes regresaban a Westminster en triunfo,
escoltados por una multitud que les ovacionaba y vitoreaba.
Pronto
empezó la guerra declarada entre el rey y el Parlamento. Para fortalecer su
posición jurídica, el Parlamento declaró que no podía ser disuelto sin su
propio consentimiento. Pasó a ser una asamblea soberana que podía durar
eternamente. Además, reclutó un ejército, en un principio con la sola idea de
defender sus privilegios y su mera existencia. El rey estableció su corte en
Oxford y allí fueron a acompañarle la mayoría de los lores, que si bien al
principio habían consentido y aun fomentado la agitación de los Comunes, al ver
el cariz que tomaban los acontecimientos se pusieron al lado del rey; éste pudo
llegar a reunir en Oxford ochenta y ocho lores y setenta y cinco miembros de la
Cámara de los Comunes, que formaron lo que se llamó Parlamento mestizo por los
parlamentarios de Westminster.
La
mayoría de los Comunes y algunos lores quedaron en Londres. El general en jefe
del ejército del Parlamento fue por largo tiempo lord Essex. Las operaciones
del ejército absolutista las dirigía el rey en persona, pero se aconsejaba de
su sobrino el príncipe Ruperto, que había llegado de los Países Bajos para
ayudarle. El príncipe Ruperto es una de las personalidades más interesantes de
la época; era filósofo y artista del arte más aristocrático y noble de aquella
época, esto es, el arte de la guerra. Cervantes vacila entre la superioridad de
las armas o la de las letras. Ser militar entonces, cuando las guerras no
representaban hecatombes, era ocupación respetable. El príncipe Ruperto
consideraba la guerra como un deporte y una ciencia; era generoso con el
enemigo y de valor excepcional, parejo a sus instintos tácticos. Es probable
que, de haber sido él solo quien dirigiera las operaciones, hubiera ganado la
causa realista; pero era de rigor que, en campaña de esta naturaleza, se
prestara atención a las disposiciones del monarca; éste, después de cada
derrota, se sentía más absolutista, menos inclinado a pactar y transigir con
el Parlamento de Londres. Entre tanto, la reina estaba en Francia o en
Holanda, intrigando con sus parientes. Carlos recibía y escuchaba toda clase
de propuestas de auxilio extranjero, sin considerar que, para salvarse él,
entregaba Inglaterra al enemigo. Todo menos legalizar una disminución de su
poder absoluto. He aquí palabras del rey que se han hecho famosas en la
Historia: "Yo no consentiré en entregar ni la Iglesia, ni los amigos, ni
mi espada como vencido. No sé de dónde llegarán auxilios, pero estoy dispuesto
a vender a Inglaterra y a todos los ingleses al que quiera ayudarme a defender
aquellas tres cosas. Y si no llega auxilio, pereceré en la demanda”. Por estos
conceptos, Carlos I de Inglaterra es una de las grandes figuras de la
Historia; no es un infeliz, inconsciente de sus derechos y sus deberes, como
Luis XVI de Francia o Nicolás II de Rusia. Carlos I de Inglaterra fue mártir de
una idea equivocada o anacrónica, pero mantenida con sinceridad. El reino
heredado de sus abuelos era suyo, podía venderlo, enajenarlo. El Estado era
él, los súbditos debían obedecerle, sin recibir en compensación ningún
derecho.
Es
también providencial que delante de la noble figura del rey se destaquen con
igual grandeza las nobles figuras de sus enemigos. En julio del año 1645 el
ejército absolutista fue deshecho en una batalla cerca de York, en el llano llamado Marston-Moor. El príncipe Ruperto mandaba las tropas
reales y Essex las del Parlamento, pero el combate se ganó por el arrojo que
demostró Oliver Cromwell, que estaba al mando de la caballería parlamentaria.
Cromwell
era hijo de una familia acomodada de Cambridge. Había empezado sus estudios
en la universidad, pero al cabo de un año, acaso disgustado por el espíritu
aristocrático de aquel centro docente, marchó a Londres para aprender el
oficio de abogado. Representaba en el Parlamento a la ciudad de Cambridge, no
la universidad, que tenía su representante en la Cámara de los Lores. Cromwell
era irascible, pero de un celo y piedad sin límites.
Después
de la desbandada del ejercito real, Essex y Cromwell fueron a Londres y allí,
en el Parlamento, Cromwell propuso la creación de un nuevo tipo de milicia.
Estaría formada exclusivamente por voluntarios creyentes, puritanos de fe
probada, que se alistarían, no por un año o dos, sino hasta el final de la
guerra. Los lores (los trece que quedaban en Londres) se opusieron a este nuevo
instrumento de combate, pues comprendieron que en aquellos sectarios armados
podían despertarse ambiciones de gobernar; pero la idea de Cromwell triunfó y
así se formó el famoso Nuevo Ejército del Parlamento. Se llamaba de los
cabezas redondas porque iban rapados del todo, en contraste con el ejército de
los caballeros, vestidos a la antigua usanza del ejército real. Los santos,
devotos, sectarios, puritanos, o lo que fuesen, no sólo querían defender los
derechos democráticos del Parlamento, sino, sobre todo, imponer sus ideas
religiosas de profetismo y piedad. Lo notable es que el Nuevo Ejército se
proveyó de las armas más modernas; se habían hecho grandes progresos en el
arte militar de Europa durante el período de las guerras de religión, y muchas
de estas nuevas tácticas e inventos no se habían todavía introducido en
Inglaterra. Sólo por su mejor armamento la Legión de Santos, que tales eran
los soldados del Nuevo Ejército, ya debía haber vencido a los absolutistas,
pero además se les impusieron, y los cabezas redondas los aceptaron, los más
terribles castigos en casos de indisciplina. Cada soldado iba provisto de su
Biblia y de sus ordenanzas, en las que no se perdonaba ni el más ligero exceso.
Como ya
hemos dicho, el Nuevo Ejército fue idea y creación de Cromwell, pero se confió
su mando a sir Thomas Fairfax, un noble sinceramente partidario del
Parlamento, de gran habilidad, paciencia y moderación. El ejército del
Parlamento constaba de 22.000 hombres y su sostenimiento importaba 56.000
libras esterlinas cada mes. Carlyle dice que el Nuevo
Ejército es la más extraordinaria milicia que ha existido.
No es
éste el lugar de explicar en detalle las intrigas del rey, de la reina emigrada
y del príncipe Ruperto cerca de Francia, Holanda, Escocia y los católicos de
Irlanda, etc., todo para conseguir una intervención de los enemigos de
Inglaterra en favor de la causa absolutista, o mejor, del rey. Lo importante
para nosotros es que el Nuevo Ejército de los puritanos entraba en acción y
pocos meses después, en junio del año 1645, derrotaba definitivamente al
ejército real en el llano de Naseby. También en esta
ocasión decidió la batalla una carga de caballería que estuvo dirigida por el
propio Cromwell.
Carlos
I, viendo perdida su causa en Naseby, se refugió en
Escocia; pero los escoceses, que tenían una deuda de dinero con el Parlamento
inglés, prefirieron saldar esta cantidad de 400.000 libras a guardar como
prisionero al monarca. Así, pues, Carlos fue entregado al Parlamento de Londres
y pronto empezó su calvario. Se ha recordado, como una prueba del carácter de
Cromwell, que había dicho en cierta ocasión que si él se encontraba algún día
frente a frente con el rey, en un combate, no tendría escrúpulo en despacharle
de un pistoletazo. Sin embargo, cuando el rey cayó en manos del Nuevo Ejército
y del Parlamento, no había propósito de decapitarle. Se le hicieron
proposiciones para que aceptase un régimen semiconstitucional,
pero él rehusó; estaba decidido a morir como mártir.
A
últimos del año 1648 ya no se llamaba Majestad, sino simplemente Carlos
Estuardo. El 28 de diciembre la Cámara de los Comunes ordenó que se
constituyese “un tribunal de justicia para juzgar al rey por delito de alta
traición, levantando un ejército contra el reino y su Parlamento”. Los trece
miembros que quedaban en Londres de la Cámara de los Lores rechazaron esta
proposición con horror, pero la Cámara de los Comunes declaró que no necesitaba
en absoluto el consentimiento de los lores para seguir haciendo justicia. El
1648 fue llamado Primer año del restablecimiento de la Libertad por la gracia
de Dios.
El
tribunal que había de juzgar a Carlos Estuardo tenía que componerse de ciento
treinta y cinco personas, pero sólo una tercera parte asistió a las sesiones;
Fairfax no estuvo presente sino el día en que se constituyó el tribunal. Se
eligió presidente, y el rey fue traído a Londres, alojándose en el palacio de
la familia Cotton. Carlos se limitó a negar la autoridad del tribunal para
juzgarle, diciendo que “soberanos y súbditos son enteramente distintos”. No
se dignó defenderse; su juicio y su sentencia dependían del cielo. Por fin se
le condenó como traidor y como rebelde, pues no quería defenderse.
Parece
que costó mucho obtener la firma de los jueces aprobando la sentencia; con
trabajo se llegaron a reunir cincuenta y nueve y muchas aparecen raspadas y de
difícil lectura en el documento. La serena confianza del rey en su superioridad
desconcertó a sus jueces. El 30 de enero de 1649 fue decapitado Carlos I en la
plaza delante del palacio de Westminster, precisamente en el mismo lugar donde
se levanta hoy día la estatua de Cromwell. La sentencia no se ejecutó hasta las
dos de la tarde de aquel día; la cabeza cayó de un solo golpe; el verdugo la
levantó para mostrarla al pueblo, mientras gritaba: “¡Esta es la cabeza de un
traidor!”.
El
cadáver, embalsamado, quedó expuesto en Whitehall por espacio de una semana. Cuéntase que Cromwell
quiso verlo, y sacando del ataúd la cabeza del ajusticiado, para contemplarla
mejor, hizo observar a los que componían su escolta que aquella cabeza era la
de un hombre sano, que podía haber vivido largos años. Por fin se le dio a
Carlos una sepultura decente en el castillo de Windsor. El mismo día de la
muerte del rey se dictó una orden que declaraba traidor a todo el que
reconociera como sucesor del difunto en el trono de Inglaterra a su hijo, el
príncipe de Gales, o a cualquiera otra persona.
El
antiguo régimen se declaraba así caducado; ahora lo que importaba era
establecer sobre sus ruinas otro régimen nuevo, constitucional o
parlamentario, y sobre todo a gusto de los Santos del ejército, que con su
espada habían derribado el antiguo. Esta era la grande y difícil empresa. Al
Estado se le llamó Commonwealth, que quiere decir lo mismo que República.
Había ejemplos de repúblicas que se gobernaban sabiamente: Suiza, Venecia, los
Países Bajos... Algo análogo tenía que arbitrarse para Inglaterra; pero se
hicieron ensayos de comités, de juntas gubernativas, de parlamentos de nuevos
elegidos, y ninguno funcionó de modo satisfactorio, acaso porque los cabezas
redondas o puritanos se entremetían en todo con su sectarismo. Por fin,
Cromwell, el mismo que había hecho triunfar al Parlamento, entró en él con su
escolta y echó a la calle a los mismos diputados republicanos. “¡Afuera tú,
charlatán! -le gritó a uno—; ¡vete de aquí, hijo del diablo! —así llamó a otro
diputado puritano-; ¡sal tú, borracho -le dijo a otro-, que no te vea más, Henry
Vane!” (el legislador de Nueva Inglaterra). Así gritaba Cromwell, según se
cuenta, mientras echaba con sus arcabuceros a los parlamentarios fuera de la
sala. Cuando todo estuvo en silencio y el local vacío, vio la maza
presidencial, que, como si fuera un fetiche, nadie se atrevía a tocar, y
exclamó: “¿Qué vamos a hacer ahora de esta vara de bufón?”.
Cromwell,
devoto a la nación y a su causa, no supo rodearse de gente capaz de colaborar
con él y consolidar la República. Encumbrado rápidamente, creía que podía él
abarcarlo todo. Sus ayudantes eran ya del tipo de ministro-mueble o
ministro-pisapapeles, como dicen en Sudamérica; no pareció preocuparse en
descubrir los grandes ingenios que podía producir Inglaterra. Sólo queda de
esta época de valor literario y moral El Paraíso Perdido, de Milton.
La gran
epopeya religiosa y moral de Milton es una obra de arte tan importante como los
dramas de Shakespeare. Milton a veces eleva a gran altura su asunto. Los
gritos de los ángeles malos, las maldiciones de Satanás, el ruido de la caída,
los paisajes del Edén, los cielos nublados y las auroras de un empíreo que
queda lejos, todo es de una belleza que no se ha superado.
Pero
Cromwell desconoció la ley que parece exigir que para que triunfe una
revolución se necesitan por lo menos dos generaciones. Hasta que desaparecen,
por violencia o por extinción, todos los que han nacido con la idea de que hay
sólo un régimen mejor -el antiguo—, queda siempre el peligro de una
restauración. Por esto los verdaderos revolucionarios, como Augusto, procuran
rodearse de ministros capaces como Agripa, Mecenas y Messala.
Creyéndose
inspirado de lo alto, Cromwell, con el título de Protector, gobernó a
Inglaterra durante diez años. Alguna vez le pasó por la cabeza la idea de hacerse
coronar rey para legalizar su situación, pero le repugnaba recibir honores de
monarca. Sin embargo, todo probaba que los tiempos no estaban todavía en sazón
para un gobierno republicano; si el remendón decapitaba al rey, corríase el peligro de que el remendón se hiciera rey... Y
como el hijo de Cromwell era ya un remendón, un personaje vulgar, fue
inevitable la restauración de la dinastía de los Estuardos.
El
proceso de la Revolución inglesa se presta a muchos comentarios. No bastan
vagas teorías cuando se tiene que reconstruir un Estado. Si la Revolución rusa
ha triunfado es porque, además de las doctrinas económicas marxistas, pudo
apoyarse en un organismo sólido. Los cabezas redondas no hicieron más que
discutir, en el Parlamento, principios teológicos; sin embargo, su fracaso
produjo un gran bien: la emigración de los puritanos descontentos a América,
los cuales establecieron en Massachusetts una colonia que pretendía ser un
modelo de Estado gobernado gracias a la lectura de las Sagradas Escrituras.
Queda
por decir cuáles fueron los beneficios que Inglaterra debe a la Revolución.
Por de pronto, consolidó el desarrollo nacional que había obtenido durante el
reinado de Isabel. Inglaterra, después de Cromwell y los puritanos, fue ya la
nación que vemos hoy. Además, conservó su carácter humanista y protestante que
dura todavía. Se dio cuenta de su valor y de su fuerza. Apreció lo que podía
resultar de un Parlamento que tuviera carácter soberano. El Parlamento
inglés, con sus dos Cámaras, ha tenido necesidad de grandes reformas, no es
todavía un cuerpo gobernante perfecto, pero en su tiempo era el mejor y es aún
el que menos estorba la vida nacional en Europa.
La derrota de la monarquía (1642-149)
Ian Roy
El gran
filósofo inglés Thomas Hobbes, que vivió los turbulentos años de mediados del
siglo XVII, los describió como la culminación de los tiempos, la cumbre en el
proceso de experiencia vital de los ingleses. La década de 1640 fue realmente
muy importante: una monarquía y una nobleza fuertes eran abatidas; un rey
ungido fue públicamente ejecutado; un ejército creado por el Parlamento tomó
el poder; y, por último, se estableció una iglesia que permitía cierto grado
de libertad religiosa.
Se
sucedieron entonces otros acontecimientos, pero no tan destacados. La
introducción de la democracia, basada en el sufragio masculino adulto, sería
discutida seriamente antes de ser rechazada. Se formaron pequeñas comunidades
agrarias basadas en la común posesión de bienes, pero se encontraban muy
dispersas. Se consideraron en estos años las libertades de culto y de prensa,
los derechos de la mujer y muchas otras extrañas doctrinas. Un hombre radical,
el poeta John Milton, sorprendería a muchos apoyando el derecho al divorcio.
Si
muchos historiadores están de acuerdo con Hobbes respecto al interés e
importancia del período, pocos coinciden en su significado. Tras la
restauración de la monarquía en 1660 se hizo costumbre deplorar lo ocurrido y
considerar la etapa como una desafortunada aberración que nunca debería
repetirse. Así, la resistencia a las necesarias reformas políticas y la
adhesión a la monarquía fueron las más evidentes y prolongadas consecuencias
de la revolución.
Los
historiadores británicos del siglo XIX —y algunos norteamericanos de éste—
observan el conflicto como el proceso de ascenso del gobierno parlamentario y
de las libertades individuales frente al poder tiránico. Algunos afirman que se
trató de una revolución puritana, y piensan que lo más destacado de ella
estriba en establecer la particular tradición británica del inconformismo.
Más
recientemente, se ha considerado el conflicto como uno más entre los numerosos
que afectaron a las monarquías europeas en las décadas medias del siglo XVII,
debidos tanto a la guerra como a la inflación, y entablados entre una
burguesía revolucionaria y una nobleza reaccionaria.
Ha sido
calificado como la primera revolución europea moderna, que serviría de ejemplo
a las posteriores versiones francesa y rusa. Sin embargo, algunos lo han
mostrado como un intento inglés, básicamente retrógrado, por revitalizar —de
forma unilateral— formas políticas e ideas que el resto de Europa había
superado años antes. Cabe preguntarse entonces si constituyó realmente una
última guerra religiosa insular y reaccionaria o incluso la última guerra
señorial.
Una de
estas cosas, sin embargo, es cierta. El término inglés aplicado a las guerras
civiles de la década de 1640 es totalmente inadecuado. Las guerras fueron
británicas, no sólo porque en sus orígenes se mezclaran episodios escoceses e
irlandeses, sino porque estas dos naciones jugaron cruciales papeles en su
desarrollo. Y si se produjo una revolución como resultado del conflicto, ésta
tuvo efectos tan dramáticos en Escocia e Irlanda como en Inglaterra.
El
gobierno personal de Carlos I a lo largo de la década de 1630 tendría un
ignominioso final debido a su fracaso al intentar aplastar a sus rebeldes
súbditos escoceses. Y fue el temor a los católicos irlandeses alzados en armas,
tras su triunfante rebelión de 1641 —que sacudió entonces a Inglaterra—, lo
que decidió al Parlamento y a sus partidarios a relacionar al rey, a la reina
—católica— y a su corte con una supuesta conspiración de alcance europeo.
La
política exterior neutralista, seguida de forma intermitente por Carlos I en
la década de 1630, prestaba base a estas suposiciones. Muchos de sus
responsables se habían beneficiado, por ejemplo, de las relaciones comerciales
que en aquellos años de histeria anticatólica se habían establecido con España.
Algunos particulares interesados —como los nobles que organizaron colonias
inglesas en Massachusetts y en las Indias occidentales— apoyarían la idea de
iniciar una patriótica, piratesca y, como se preveía,
sospechosa guerra contra las colonias españolas en América. Estas acogían a
refugiados puritanos huidos de la persecución de la iglesia de Inglaterra, y
tendrían una pequeña pero significativa parte en el conflicto. A su vez, las
posesiones británicas de ultramar —tan reducidas como la metrópoli a mediados
del siglo XVII — se verían envueltas en la guerra.
La
asociación del puritanismo —protestantismo militante— con el patriotismo en la
mente de los ingleses de 1642 proporcionó apoyo popular a los oponentes al
rey. En las zonas de influencia de los predicadores y maestros puritanos —como
Londres y algunas de las mayores ciudades y distritos de producción textil— se
identificará a Carlos I y su iglesia con el Anticristo. Se consideró que era la
obra del Señor para hundir los restos del papismo y la superstición, de los
ídolos y de las nuevas formas de culto. Los ministros puritanos, apoyados por
algunos de los más poderosos dirigentes parlamentarios, jugarían aquí un papel
crucial al inspirar la resistencia al rey durante el conflicto.
Pero
estos puritanos harían que Carlos ganase adeptos entre quienes deploraban
aquella iconoclastia, los ataques a la vieja iglesia y demás consecuencias de
la reforma religiosa: la abolición de ceremonias, días sagrados y festividades
como la Navidad. Como dijo un estricto puritano —conocedor de la hostilidad de
las masas ante cualquier disminución de la antigua camaradería, deportes
campestres y fiestas—: La guerra civil se inició en nuestras calles antes incluso
de que el rey o el Parlamento contasen con un ejército.
Cuando
Carlos inició su guerra en el verano de 1642, la mayor parte de la nobleza y de
la aristocracia media y baja, muchos representantes del viejo orden social y
sus elementos dependientes, así como el clero, estuvieron dispuestos a
unírsele. Contaba, además, con el apoyo de otros grupos socialmente
conservadores, en general católicos, siempre fuertes en el norte del país y en
su mayoría militares profesionales y soldados.
A pesar
de ser pocos en número, dado que la nación no poseía un ejército estable, se
pusieron junto al rey. Los términos Cavalier —Caballero— y Poundhead —Cabeza redonda— que
describían a los adheridos a ambos bandos reflejaban la visión popular de esta
división social y de actitudes personales.
Los
hombres del rey eran oficiales libres del ejército y aparecían como
licenciosos caballeros a lomos de sus caballos. Sus adversarios, de
extracción popular, se mostraban como juiciosos ciudadanos. Así, publicanos y
pecadores se hablaban en una parte y escribas y fariseos en otra.
El
Parlamento consiguió una amplia ventaja sobre el rey al principio de la
guerra. Controlaba la capital y la mayor parte de los órganos de gobierno.
Obtenía grandes apoyos en los políticos moderados, justificando su versión de
la soberanía parlamentaria con el argumento constitucional de que estaba
ejerciendo el poder regio solamente en beneficio del monarca. El objetivo era,
de esta forma, rescatar al rey del poder de sus malos consejeros. Luchaban
por el rey y el Parlamento. Para entonces ya había reformado el sistema de
impuestos, lo que serviría para sentar las bases de posteriores medidas
fiscales destinadas a costear la guerra.
Contaba
con el apoyo —debido parcialmente a lo anterior— de muchos financieros y
comerciantes de la City de Londres. Consiguió así explotar los recursos
humanos y materiales de la capital, que contaba con una población próxima a los
300.000 habitantes, diez veces más que la mayor ciudad de Inglaterra, y que
pronto se convertiría en la más vasta de Europa.
La
riqueza de Londres era prodigiosa, ya que a través de ella pasaban las tres
cuartas partes del comercio internacional ultramarino. La ciudad y sus
suburbios alojaban la mayor parte de la industria y el comercio ingleses. La
capital poseía el mayor arsenal del reino, la Torre de Londres y su industria
de armamento, localizada sobre todo en la zona sudeste. El Parlamento podía
defender esta industria y comercio de forma efectiva, aislando a Inglaterra de
intervenciones exteriores, e impidiendo la importación de suministros
militares por parte del rey.
Ello
era posible porque contaba con la primera fuerza del país, la armada, la única
sección dotada de un significativo poder militar. La política exterior del rey
se había enajenado a los sectores navales, y la mayor parte de los efectivos
se había pasado en 1642 al mando del comandante parlamentario, conde de
Warwick, un patriota y el más grande pirata desde los tiempos de Drake.
Pero la
guerra se convirtió en un desafío mucho mayor que el que había producido con el
hecho de que el rey abandonase su capital y dejase el poder ejecutivo al
Parlamento. Carlos, con el apoyo de muchos magnates territoriales y de la
aristocracia provincial —especialmente en el norte, oeste y Gales— organizó un
ejército eficaz y pagó a sus integrantes voluntarios con moneda, joyas y plata.
Se abasteció asimismo y parcialmente con las exiguas remesas de hombres y
armamento enviados por la reina desde Holanda, desde donde la casa de Orange,
que se identificaba con los Estuardo, había sido capaz de burlar el bloqueo
naval de la flota del Parlamento.
El rey
estableció su capital en Oxford, a 90 km de Londres, sede del Parlamento. Desde
este punto, estratégicamente central y razonablemente bien aprovisionado,
coordinó durante cuatro años —con desigual fortuna— los esfuerzos realizados
por sus seguidores.
La
guerra civil supondría un profundo trauma para la mayor parte de la población,
dado que no se había producido batalla alguna en suelo inglés desde hacía siglo
y medio, y que la nación llevaba en paz con sus vecinos una década. Se produjo
así un alto grado de desconcierto e improvisación en ambos bandos antes de que
la necesaria administración militar fuese organizada, los impuestos bélicos
decididos y aceptados, las provisiones esenciales acumuladas y los ejércitos
reclutados, armados y preparados.
Los dos
bandos organizaban comités encargados de la administración local, la
ordenación de impuestos, la conscripción de reclutas y la provisión y
selección de viviendas libres —acantonamientos gratuitos— para las tropas.
Inglaterra se convirtió así en un conjunto de fragmentos territoriales
dominados por guarniciones rivales entre sí. Las más pequeñas fuerzas locales
de cada bando trataban de conservar la mayor cantidad posible de terreno,
esencial para el mantenimiento de sus efectivos. Las operaciones militares
tomaron la forma de pequeños sitios, escaramuzas e incursiones dentro del
territorio enemigo.
Para el
Parlamento era esencial conservar el mayor número posible de fortalezas y
puertos bien definidos, así como el propio Londres con sus 18 km de trincheras.
Oxford y el anillo de guarniciones y edificaciones fortificadas que lo
protegían no era una base tan segura para los Caballeros.
La toma
de Bristol por el enérgico comandante del rey —su sobrino alemán, príncipe
Rupert del Rin— no alteraría esta situación. El monarca había dificultado la
expansión de sus líneas hasta el sur de Gales —su mayor área de reclutamiento—
y la explotación del comercio de la región de Severn en su propio beneficio. Ello se debía a la rebeldía de Gloucester, cuya
resistencia había sido incapaz de aplastar en 1643.
Por
otra parte, tampoco pudo aprovecharse de la posesión del puerto de Newcastle y
de su lucrativo comercio de carbón hacia Londres debido al bloqueo
parlamentario. Los londinenses tuvieron así que soportar fríos inviernos al
carecer de su habitual combustible doméstico. Por el contrario, el Parlamento
obtuvo crecientes beneficios de su expansivo dominio del rico sudeste del país,
así como por la protección que le ofreció la armada. Asimismo impidió a los
famélicos Caballeros alejarse mucho de sus fortalezas en zonas —en el norte y
el oeste— donde fueron militarmente dominantes durante algún tiempo, como
Plymouth, Hull y Southampton.
Las
mayores campañas se vieron, en general, reducidas a las épocas estivales. Los
más grandes ejércitos existentes por ambos bandos eran numéricamente reducidos
para los cánones continentales. Y, mientras Rupert era un experimentado y
brillante general, el conde de Essex, comandante de los parlamentarios, era
lento y reacio a cooperar con los demás.
Sin
embargo, y a pesar de la llegada de la reina con nuevos refuerzos a Oxford en
1643, y de la obtención por el rey de tropas en Irlanda —cuando ordenó el alto
el fuego con los rebeldes—, ninguno de los dos bandos había conseguido una
ventaja decisiva al final de aquel año.
El
nuevo ejército
Sin una
inmediata posibilidad de éxito, el dirigente parlamentario John Pym persuadió a los convencionistas escoceses —que se
habían opuesto al rey a finales de la década de 1630— de que una victoria
realista supondría la condena de su independencia política y libertad
religiosa recientemente adquiridas. Así se concluyó por ambas partes una
alianza militar y religiosa, conocida como el Solemne Convenio. Respecto a la
asistencia militar, los escoceses poseían una extendida pero falsa
reputación como soldados. Por su parte, el Parlamento siguió el ejemplo
escocés y procedió a reformar la iglesia de acuerdo con la líneas
presbiterianas.
La
invasión del norte de Inglaterra por una fuerza de 20.000 escoceses, en su
mayor parte de infantería, alteró el balance de fuerzas contra el general
realista —conde de Newcastle—, que hasta entonces había luchado con ventaja.
Este ejército se concentró rápidamente ante la ciudad de York, y cuando el
príncipe Rupert intentó acudir en su auxilio, sus fuerzas combinadas —17.000
hombres— fueron duramente castigadas por las fuerzas aliadas inglesas y
escocesas —alrededor de 27.000 hombres— en julio de 1644. El norte, incluyendo
el vital puerto de Newcastle, cayó como consecuencia de ello en poder del
Parlamento.
La
victoria final parecía hallarse ahora en este bando, pero no iba a ser así. La
insistencia de los escoceses en los términos religiosos del convenio molestaba
a muchos elementos radicales de las filas parlamentarias, que no querían un
Estado basado en líneas estrictamente presbiterianas, sino la libertad de
conciencia. Asimismo, el descontento ante el aparentemente débil liderazgo
aristocrático impulsaría a los reformadores a realizar grandes esfuerzos.
Se produjeron
entonces disputas entre los que pretendían llevar la guerra hasta el final —a
pesar de la creciente y extendida fatiga que aquejaba al país— y quienes
querían la paz y la restauración del antiguo orden, pensando muchos de ellos
que debía hacerse a cualquier precio. La muerte de John Pym,
su más competente dirigente en los Comunes, dejó el campo expedito para una
lucha de poder entre el grupo más conservador —llamado de los presbiterianos-
y aliado con los escoceses, que trabajaba para conseguir un acuerdo negociado
que incluía al rey y la extirpación del problema religioso— y el de los
independientes, cuyas filas estaban integradas por los más radicales, junto con
los partidarios de la tolerancia religiosa. Estos ahora conseguirían situar en
el mando militar a uno de los pocos generales parlamentarios realmente
brillantes, el comandante de la plaza de Cambridge, Oliver Cromwell —el amado
de los sectarios—, que había participado en la victoria de Marston Moor.
Por el
momento, ambos sectores habían realizado en 1645 un destacado esfuerzo por
expiar viejos errores y de reconciliación política y religiosa,
característicamente puritana en su carácter, para conseguir una drástica
reforma. Sería la llamada Ordenanza de Renuncia Parcial. Según sus términos,
los miembros de las dos cámaras del Parlamento destituían a sus jefes civiles y
militares y reconstituían sus fuerzas bajo nuevos mandos. Los antiguos y
ahora desacreditados generales —como Essex— eran reemplazados por hombres de
probada habilidad que ya no poseían el status aristocrático. Algunos fueron
conocidos elementos radicales, como Thomas Rainsborough,
con sus conexiones en Massachusetts y sus oficiales americanos.
Tres
ejércitos, hasta entonces autónomos, se combinaron con los recientemente
reclutados para formar una fuerza de 21.000 hombres. Este era ya realmente un
ejército nacional libre de lazos locales y que —dado que las medidas
impositivas que Pym había introducido gradualmente
comenzaban a dar su fruto— podía ser adecuadamente aprovisionado y retribuido.
Los hombres de negocios londinense, con sus ingresos asegurados, aportaban los
créditos necesarios para financiar a este ejército.
El rey,
en Oxford, no podía competir con el Nuevo Ejército Modelo —como fue rápidamente
denominado— ni tampoco lo deseaba. Había enviado a la reina al extranjero,
esperando que fuese capaz de conseguir más ayuda en Francia y otros países y
se encontraba en negociaciones secretas con los católicos irlandeses para que
le enviasen tropas frescas. Sus principales oficiales, veteranos profesionales
en el mando y de elevado nivel social, tendían a menospreciar a sus nuevos
oponentes, que en muchos casos no eran caballeros ni soldados, sino radicales
de baja extracción. Eran hombres firmemente convencidos de que obtendrían la
victoria al hallarse imbuidos del sentido de la justicia de su causa y, como
Cromwell afirmó, sabían por qué luchaban y amaban lo que sabían.
El rey
y sus mandos estaban, por consiguiente, peligrosamente confiados cuando
aceptaron combate con el Nuevo Ejército en Naseby, en
los Middlands, en junio de 1645, aunque contasen con
poco más de la mitad de tropas que sus adversarios. A pesar de la furiosa
resistencia ofrecida —especialmente por parte de la infantería real—, los
Caballeros fueron totalmente derrotados. Particularmente memorable y decisiva
fue la carga de los lronsides, caballería pesada al
mando de su comandante Cromwell que, a petición popular, había sido
temporalmente dispensado de las obligaciones de la Ordenanza de Renuncia
Parcial.
Naseby constituyó el punto decisivo de la guerra. Un año después los demás ejércitos
de los Caballeros y la mayor parte de sus guarniciones habían sido obligados a
rendirse. Carlos I cayó en poder de los escoceses, del Parlamento y del
ejército, sucesivamente. Fue tratado por parte de todos ellos con una gran
deferencia.
El
conflicto pudo así terminar temporalmente, pero no se consiguió recuperar una
paz duradera y la prosperidad material de preguerra. El enfrentamiento había
supuesto el derrumbamiento de la ley y el orden en muchas regiones, junto con
la dislocación de las actividades económicas, salvo en el privilegiado
sudeste.
En un
primer momento, Inglaterra, que siempre había sido un país sobrecargado de
impuestos, se vio obligada a sobrellevar el peso de nuevas y pesadas cargas
introducidas por ambos bandos para costear la guerra. Una nueva y realista
tributación sobre bienes y tierras, y la enérgica captura y venta de las
propiedades del enemigo, se juntaron a la invención de un extraño impuesto que
gravaba productos esenciales como la cerveza y la ropa, estrechamente unidos en
las guerras continentales a las necesidades militares.
Lo peor
de todo —según opinión muy extendida— fue la proliferación de los llamados
cuarteles libres, donde las tropas hallaban alojamiento y comida sin tener que
pagar por ello de forma inmediata al hospedero. Todos ellos serían así muy
impopulares entre la población.
Odio al
soldado
Desde
la dispersa naturaleza de la ocupación y actividades militares, el hospedero de
las pequeñas guarniciones había mantenido a la tropa a cambio de los
beneficios aportados por el pillaje sobre la población local, lo que había
producido una generalizada destrucción de recursos y un profundo odio hacia la
soldadesca.
La
superpoblación de las ciudades amuralladas, con la presencia de refugiados de
las comarcas asoladas, así como de la guarnición, se unía al hambre y el
deterioro de las condiciones de vida, lo que generaba —como consecuencia
natural— estallidos de epidemias, particularmente de peste. Bandas de soldados
desertores la expandieron por muchos lugares de Inglaterra y Escocia, y la
mortalidad alcanzó niveles que en muchos casos duplicaban los de tiempos
normales.
Los
sufrimientos de la población se habían incrementado con el fracaso de la
cosecha en el último año de la guerra y durante los dos siguientes a su
final. Inglaterra era todavía un país predominantemente agrícola, y el dramático
aumento del costo de los alimentos básicos tendría desastrosas consecuencias.
Durante
la guerra muchos campesinos, encolerizados por las rapiñas de los soldados, se
habían unido frecuentemente al mando de los caballeros o sacerdotes locales
para resistir cualquier ataque a sus medios de vida. Estos grupos, dotados de
armas primitivas, eran denominados Clubmen. Algunos
fueron lo suficientemente arrojados y fuertes para impedir que las tropas
forrajeasen e incluso para asesinar a soldados extraviados.
Tan
impopulares como los indisciplinados ejércitos fueron también los comités de
condado, que habían organizado el esfuerzo bélico del Parlamento en las
localidades. Sobre granjeros y ciudadanos pobres imponían intolerables cargas,
mientras que sus miembros salían beneficiados, al igual que los señores de
Westminster, que desde sus despachos se lucraban con las grandes sumas que
pasaban por sus manos.
Ahora,
en medio de la crisis económica, los contribuyentes eran incapaces de costear
el mantenimiento de las tropas; y éstas se amotinaban, robaban y agredían a
los miembros de los comités. En tales condiciones, de inminente anarquía y
generalizada desesperación, se produjo una reacción natural en favor de una
restauración del viejo orden y de la autoridad conocida, así como la
desaparición de los impuestos de guerra y de los grandes ejércitos.
Con
este telón de fondo, políticos y oficiales intentaron llegar a un acuerdo con
el mayor beneficiario de la reacción conservadora —el rey— en 1647 y 1648.
Carlos I estaba demasiado seguro de su posición y recuperada popularidad —las
multitudes se congregaban para verle, y se reanudaba la práctica de tocarle
para curar el mal de ojo— para hacer concesiones serias a sus últimos
enemigos. Creía ser indispensable en todo futuro acuerdo, y por ello podía
continuar negociando hasta que mejorasen las ofertas que se le hacían desde
una parte u otra. Mientras, recibía la ayuda procedente del exterior, que
gestionaban su esposa y otros elementos. Más adelante, por un cambio en su
estado de ánimo, llegaría a creer con pasiva, pero casi satisfecha resignación
—e igual obstinación—, que estaba destinado a convertirse en un mártir por la
causa de la corona y la iglesia, que él había defendido en la guerra.
La
mejor oferta que el monarca recibió —en las Navidades de 1647— provino de un
grupo de nobles escoceses dirigidos por su lejano pariente el duque de
Hamilton. Este, anteriormente había apoyado a la Convención Solemne, pero había
flaqueado ante el grado de libertad ofrecido a los escoceses por el Parlamento,
ahora situado bajo la influencia del Nuevo Ejército Modelo. Carlos había nacido
en Escocia, pero algunos, aunque no todos sus compatriotas, ahora crecidos, se
negaban a defender su causa.
Al
mismo tiempo, la desesperación y la cólera trastornaban las provincias inglesas
manifestándose en gran cantidad de levantamientos separados y descoordinados
entre sí, dirigidos tanto contra el ejército como contra el gobierno del
Parlamento. Significativamente, la revuelta de Kent fue inspirada por la
supresión puritana de las festividades de Navidad y el consecuente desorden
popular que la medida produjo. En Londres y muchos otros lugares del sudeste,
donde los realistas —cualesquiera que fuesen sus fallos— no podían ser
culpados de cometer excesos y de contar con cuarteles libres, se produjo un
más fuerte surgimiento del apoyo popular al rey.
Incluso
elementos de la armada —que hasta entonces habían actuado como baluarte del
Parlamento— amotinados y declarándose en favor del príncipe Carlos, hijo del
rey. habían llevado sus propias flotillas hasta la embocadura del Támesis con ánimo de amenazar
Londres y el comercio nacional.
Pero ni
el rey ni su hijo se hallaban en condiciones de ofrecer un liderazgo firme
para organizar al menos la dirección central de aquellas rebeliones tan
ampliamente diseminadas. No existía coordinación alguna entre la invasión de
Hamilton por el norte y los levantamientos producidos en el sur. De hecho, los
objetivos manifestados eran en cierto modo diferentes. La nobleza escocesa—que
en sus quintas partes se había unido a Hamilton— quería la restauración del
rey, virtualmente sin condiciones. Además, prominentes realistas y algunos
presbiterianos que trataban de desorganizar al ejército habían incitado a los
comandantes de éste a realizar actos en su contra si no se pasaba al bando
real.
Estos
elementos tuvieron papeles destacados en las demás perturbaciones, y eran
amplia expresión del descontento popular contra la anarquía y la recesión
económicas reinantes bajo el gobierno parlamentario y militar. Muchos de
aquéllos, desempleados por la depresión en el comercio textil, constituían el
nivel más bajo del partido realista en Colchester y
Essex durante el verano de 1648. Cuando Cromwell derrotó a los escoceses en
Prestan, Colchester cayó rápidamente y concluía la
segunda guerra civil.
Para
Cromwell —como para muchos de sus oficiales y soldados— este segundo estallido
de violencia entre ingleses era una condena en el juicio de Dios a la primera
guerra civil, de la que hacía a Carlos I principal responsable. Más aún,
tramar una invasión de escoceses era —como afirmó Cromwell— esclavizarnos a
una nación extranjera. Un fuerte movimiento de opinión, extendido en todo el
ejército, y organizado por su propio yerno —el comandante de caballería Henry Ireton— pidió justicia contra el rey. Impregnados de la
imaginería bíblica, muchos puritanos pensaban que su sangre debía reparar la
que había sido derramada en dos guerras.
Dios
justificaba su causa: los soberbios habían sido humillados. Pero el hambre y la
peste todavía se cernían sobre el país; la sagrada tarea de sanear la nación
lo mejor posible para recibir la bendición de Dios estaba solamente realizada a
medias. ¿Qué era preciso, entonces, para llevar a cabo esta gran tarea?
A los
soldados del Nuevo Ejército, tras su triunfante éxito en la guerra, uno de sus
predicadores les aseguró que habían vuelto, como muchos otros, de prestar
servicio en las comunidades puritanas de Nueva Inglaterra, a ayudar a
construir la Nueva Jerusalén en la vieja Inglaterra. Añadían que el poder había
sido depositado en el pueblo. La creencia en la soberanía popular modificaba
ahora la doctrina oficial centrada en la soberanía del Parlamento.
Los
políticos radicales, como los activos Igualitarios en Londres y entre la
oficialidad y filas del ejército en estos momentos, habían sido los más seguros
apoyos del Parlamento. Pero ya no se mostraban dispuestos —si lo habían estado
alguna vez— a aceptar los límites existentes en 1642. Es decir, la ficción de
que la guerra había tenido lugar por el rey y el Parlamento. Ahora querían su
recompensa. En una serie de conferencias, los Grandes —como los comandantes
del ejército y sus aliados políticos eran denominados—, los representantes de
la tropa y los Niveladores civiles intentaron reelaborar una nueva constitución
para Inglaterra.
Aquellos
debates son célebres en la historia inglesa como viva expresión de la primera
etapa en el deseo popular de obtener una democrática —o casi democrática—
gobernación. Los poderosos Niveladores atacaban la injusticia social, los
beneficios obtenidos por la guerra, los grandes terratenientes, las compañías
monopolísticas y una iglesia estatal dependiente de los diezmos. Querían, por
encima de todo, devolver el poder al pueblo, así como ciertos derechos que
debían ser inalienables: libertad de culto, libertad de conscripción y, frente
a los impuestos injustos, el derecho de todos a dar su aprobación a la
legislación que concernía a la gobernación del Estado.
Finalmente,
los Grandes tomaron de este programa solamente lo que les interesaba, es
decir, el apoyo del ejército y de los radicales para juzgar y ejecutar al rey.
Cromwell fue el más reacio de todos los regicidas, y no tuvo parte alguna en la
purga parlamentaria que —en diciembre de 1648— constituyó el preludio esencial
para el juicio. Pero, una vez convencido de la justicia de la causa dirigida
contra el monarca, se convertiría en el mayor instigador de la misma.
Carlos
I fue acusado en principio por un tribunal especial, integrado por comandantes
del ejército. Estos se negaron a plantear una causa arguyendo correctamente
que no existía en Inglaterra poder alguno capaz de juzgar al soberano. Se
basaban para ello en la inexistencia de culpabilidad por su parte en las
matanzas y destrucciones producidas durante las dos guerras. El terrible hecho
de ejecutar a un monarca consagrado era, por supuesto, anatema para la
inmensa mayoría de los que se habían alzado en su contra. Menos de uno de cada
diez miembros de la Cámara de los Comunes estaba decidido a realizar la tarea.
Pero el
día 30 de enero de 1649, Carlos I murió ante su palacio de Whitehall con gran calma y dignidad. Pocos meses después la misma monarquía y la Cámara
de los Lores fueron abolidas. Parecía que por fin se había conseguido una
solución política viable.
Trasfondo
de la guerra civil inglesa
EN una
monarquía personal, donde el rey no sólo tomaba las decisiones importantes,
sino que nombraba y cesaba a sus consejeros, obispos y jueces, resulta
innecesario destacar en qué medida su carácter pusilánime y falta de juicio
podían desestabilizar el Estado. Muchas investigaciones recientes han
insistido en que el sistema de gobierno de la Inglaterra de los siglos XVI y
XVII tuvo al mismo tiempo una gran fortaleza y una intrínseca endeblez. Y han
hecho hincapié en que el estallido de las guerras civiles en 1642 se debió,
ante todo, a la peculiar debilidad de Carlos I.
Isabel
I había muerto en los primeros años del siglo, mientras España y Francia
apoyaban con ardor a los pretendientes católicos al trono. Por entonces,
Inglaterra pudo haber sufrido un conflicto interno de carácter totalmente
distinto al de 1642, cuando ya Carlos no soportaba desafíos importantes a su
autoridad. En realidad, la amenaza de guerra civil, latente en los dos siglos
anteriores al acceso de los Estuardo al trono, pareció retroceder en las
primeras décadas del XVII. Había por lo menos cinco razones para ello.
El
afianzamiento de la titularidad al trono había dejado de constituir un
problema. En el siglo XV la cuestión se había visto complicada por la compleja
historia matrimonial de la familia de Eduardo III y por la destitución de
Ricardo II en 1399. Así quedaron muy poco definidos los conceptos de derecho y
de título para la ocupación del trono. En el siglo XVI los también complicados
asuntos personales de Enrique VIII y la minoría de edad de su hija poco habían
de servir para clarificar el tema de la sucesión. Los Estuardo, situados ya en
el poder, no serían cuestionados y la línea de sucesión mantenida dentro de la
familia no provocaría ya problemas.
En toda
Europa la reforma protestante había dividido a las naciones. En el caso de
Inglaterra, el híbrido compromiso acerca de la iglesia establecida impuesto
por Isabel —reformada en su doctrina, tradicional en ordenación y disciplina,
una mezcla en fin de elementos católicos y protestantes en sus ceremonias y
formas de culto— había sido aceptada por la población, generando, por una
parte, una minoría leal al papa y, por otra, un sector decidido a completar el
proceso reformador. Hacia 1580, ambas facciones se habían constituido como
embrionarias organizaciones equiparables a los partidos revolucionarios de la
Europa occidental. Los católicos en particular desarrollaban un pensamiento
político radical que llegaba a justificar la resistencia y el mismo regicidio.
Pero hacia 1620, tanto unos como otros —recelosos católicos y protestantes
militantes— habían perdido o abandonado sus actitudes de desafío organizado
intelectualmente contra el Estado y optado por la desobediencia pasiva ante un
crecimiento indulgente —si no oficialmente tolerante— del aparato de poder.
Fue esta clase de entendimiento la que mantuvo a la Inglaterra del siglo XVII
libre de conflictos de carácter religioso.
El
centro de gravedad de la pugna entablada entre los Habsburgo y los Valois se había desviado, a lo largo del siglo XVI, desde
Italia hasta el Atlántico. Esto, junto con los problemas dinásticos que sufría,
convertiría a Inglaterra en potencial campo de enfrentamiento para sus
rivalidades. A fines del siglo xvi existió una constante amenaza de invasión
española, algo especialmente grave si se presentaba el problema de que Isabel
muriese sin descendientes directos cuando todavía la sucesión no se había
resuelto. Pero ya en 1620 el centro decisorio de la política europea hacía
tiempo que se había trasladado al este—al Rin y Bohemia—. La invasión de
Inglaterra y la asistencia a los rebeldes ya no estaban en la agenda de ningún
monarca europeo.
Los
cien años que transcurren desde 1540 a 1640 muestran grandes transformaciones
sociales y económicas. Su elemento impulsor fue una población en constante
incremento frente a unos bienes alimenticios y un mercado laboral que no
crecieron en la misma proporción. Ello produciría un grave problema de
desempleo, la caída de los salarios reales y ocasionales y localizadas
carestías.
También
hizo posible el fortalecimiento de quienes eran productores de bienes escasos
—los mayores granjeros, los maestros artesanos, los mercaderes— junto con un
relativo declive de los grandes terratenientes rentistas. Hacia 1640 las
presiones se estaban aliviando, y al siguiente siglo iban a darse precios
estables, un mayor nivel de empleo y una superproducción de grano. Los
Estuardo habían aguantado la tormenta, sobre todo porque el sistema político
había demostrado su flexibilidad para adaptarse a los mayores cambios que se
produjesen y evitar la dispersión del poder político.
Se
producía por entonces una reacción contra la situación de ilegalidad reinante
en el siglo XVI, cuando una élite militarizada —los grandes— se habían excedido
y la ley y el orden se habían visto colapsados. Los grandes no habían sido
aniquilados por los Tudor, pero sí sistemáticamente privados de su potencia
militar y despojados de todo efectivo derecho al ejercicio del poder. Ya no
gozaban del privilegio de la jurisdicción absoluta sobre regiones propias por
derecho hereditario concedido por la Corona. Por el contrario, se les habían
otorgado cargos revocables con deberes específicos y bajo supervisión real. Y
—algo todavía más importante— un creciente capítulo de reglamentaciones y
responsabilidades de orden judicial se había encomendado a la baja nobleza. Sus
miembros trataban de apoyarse mutuamente en forma cada vez más eficaz, y su
posición y ascenso social se fortalecía progresivamente más por la actividad
de consejeros y cortesanos que por la decadencia de los grandes magnates
locales.
Los
problemas dei¡legalidad, los males sociales ocasionados por el aumento de la
población y la inflación, y la uniformización política y religiosa produjeron
conjuntamente un masivo incremento del poder estatal. Pero al tiempo que la
Corona concedía nuevos poderes de supervisión, su ejercicio era confiado a las
élites locales, es decir, a los grandes y, en mayor proporción, a la baja
nobleza. Por otra parte, este aumento del poder real sería organizado y
sancionado por el mismo Parlamento. La clave, centrada en la existencia de un
acuerdo para la gobernación en el siglo XVI, debe ser considerada de esta forma
como un proceso de perfeccionamiento de la autoridad real. Es la historia del
reconocimiento de los mutuos beneficios que se derivarían del aumento de las
responsabilidades y poder del monarca. El Parlamento nunca había tratado de
reducir este poder, pero ordenaba y controlaba su incremento.
A esto
debemos añadir una fuerza inherente a los monarcas ingleses. Como el destacado
historiador francés Marc Bloch escribió, Inglaterra
fue un Estado verdaderamente unificado mucho antes que ningún otro reino
continental. A la unidad lingüística, comercial, legal y fiscal de los Estados
en la primera etapa de la Edad Moderna europea, los Tudor habían añadido la
unidad administrativa. El regionalismo que se hallaba en la base de muchas
rebeliones producidas en la Europa occidental y central entre 1560 y 1660
estaba aquí ausente. A pesar de ello —y paradójicamente— los intentos de los
monarcas sucesores de Enrique VIII por conseguir el poder soberano en Irlanda y
la unión de las coronas de Inglaterra y Escocia en 1603 crearían precisamente
problemas de desintegración y dilemas ante una majestad ausente similares a
los que habían fomentado en el continente aquellas rebeliones. Nunca debemos
olvidar que la guerra civil inglesa de 1642 fue precedida por los conflictos
civiles de Escocia en 1637 y de Irlanda en 1641.
Pero
todo ello había convertido a Inglaterra en un Estado intrínsecamente estable.
Existían, por supuesto, permanentes debilidades en el sistema de organización
estatal. Las élites políticas esperaban que la Corona administrase el reino y
sostuviese en el exterior la causa protestante, mientras ellas controlaban el
presupuesto. La Corona había aceptado la limitación de sus recursos materiales
y la disminución de su capacidad de actuación en política exterior. Por ello
trataría de encontrar medios suficientes para incrementar aquéllos y para
poder cumplir, al mismo tiempo, las expectativas que se habían puesto en su
actuación. Estaba claro, por otra parte, que mientras existiese esta gran
coincidencia de intereses entre la Corona y las élites políticas aquélla no
podría atacar lo que las segundas consideraban sus legítimos derechos sin
obstruirse a sí misma y hacerse impotente. Sería el desafortunado desafío
unilateral lanzado por Carlos I a estimados valores y creencias lo que haría
posible el estallido de la guerra civil.
A otro
nivel, observando esta escalada en el asalto a las libertades políticas y
valores religiosos, resulta sorprendente que el rey hubiese conservado tantos
apoyos como tuvo en la década de 1640. Esto, de hecho, provocaría
espectaculares errores por su parte, al crear circunstancias que le hicieron
pensar que la resistencia era posible. Inglaterra carecía además de un centro
para organizarse: la bandera de un pretendiente o una aristocracia militar, o
instituciones provinciales como los Estados en los Países Bajos o los
parlamentos en Francia. Realmente, resulta chocante comprobar cómo la unidad
administrativa existente en el país no consiguió estructurar más que un
desorganizado movimiento en ausencia del Parlamento; la convocatoria del
mismo había de actuar, en definitiva, en beneficio del rey.
Este
decidió la convocatoria en 1640 porque necesitaba proseguir su lucha contra
los escoceses y lo disolvió rápidamente cuando comprobó que no cooperaba con
él. Solamente cuando decidió —sin contar con los adecuados recursos— combatir
antes que pactar con los escoceses rebeldes, fue cuando perdió el control de la
situación. Aquéllos habían ocupado la zona norte de Inglaterra y anunciaron
que no se retirarían de allí hasta que no hubiesen pagado sus deudas de guerra
con préstamos e impuestos aprobados por el Parlamento inglés
Carlos
se vio forzado a convocar al primer Parlamento que no podía ser revocado por
su decisión personal. Este Parlamento tuvo una oportunidad única para reparar
los agravios que se habían ¡do acumulando desde los inicios del reinado. Hay
que destacar el hecho de que todos los problemas existentes eran considerados
como producidos por el acceso de Carlos al trono. Pero esto se manifestó
solamente cuando demostró ser infiel a sus promesas y comenzó a burlarse de las
concesiones que se había visto obligado a hacer en 1641, y por último cuando
—solamente lo hizo entonces— abandonó voluntariamente Londres e inició una
serie de provocaciones armadas.
Y así,
súbitamente, la resistencia al rey se convirtió en importante. Cuando estalló
la guerra, la mayoría de la población se planteó su posición respecto al
monarca y la respuesta debió de ser tan confusa que muchos ignoraban las
órdenes de ambos bandos o, por el contrario, los obedecían al mismo tiempo. O
abandonaban las zonas menos defendidas e informaban al enemigo de esta
circunstancia. Por último, había quienes se organizaban en partidas armadas
cuyo cometido era mantener a los dos ejércitos contendientes fuera de sus
regiones.
Los que
deseaban censurar a Carlos I o a su grupo gobernante se veían obligados a
utilizar eufemismos y circunloquios. Dos frases de nuevo cuño y de uso muy
extendido concretan los intereses de estos elementos: una es las nuevas
normas; la otra, la piedad del momento. Se trataba de dos suaves términos
referidos a la amenaza que se cernía sobre las libertades civiles y religiosas.
Jacobo I pensaba que el poder monárquico absoluto era una abstracción, y que
se daba en reinos concretos durante un período específico de tiempo. Los reyes
—para él— estaban solemnemente sujetos por las promesas que tanto ellos como
sus antecesores habían formulado. Carlos I, sin embargo, no había asumido la
responsabilidad de estas promesas. Uno de sus ministros, hablando del joven
monarca en 1626, notifica al Parlamento: No mueve a su majestad dar cauce a sus
prerrogativas para no privarse del favor de su Parlamento. En todos los reinos
cristianos... los monarcas..., observando el turbulento espíritu de sus
Parlamentos, a la larga llegan a situarse por encima de sus prerrogativas y
finalmente los derriban. Esto sucede en toda la Cristiandad, excepto aquí
entre nosotros.
Carlos
nunca fue capaz de aceptar que aquellos hombres pudiesen mantener opiniones
básicamente diferentes de las suyas. Para él, quienes no obedecían sus órdenes
carecían totalmente de principios y además eran facciosos. A lo largo de toda
su vida siempre atribuiría los problemas producidos a obstinadas, deshonestas
e interesadas acciones de una minoría. También se mostraba incapaz de
comprender lo que se entendía como seguir las vías constitucionales. De hecho,
pensaba que tenía derecho a recurrir a un autoritarismo abierto.
Esto se
pondría de manifiesto en el año 1627, cuando se negó a informar sobre los
motivos que le habían impulsado a detener a los que se negaban a pagar los
impuestos; cuando ordenó al procurador general que falsificase una decisión
del tribunal de la real hacienda que le parecía restrictiva de su libertad
para mandar a prisión; cuando trasladó —en 1624— prisioneros de una cárcel a
otra para impedirles cualquier ventaja ante los tribunales: cuando decidió
encarcelar a quienes se habían negado a facilitarle créditos; y. por último,
acumulando de forma regular rentas que las leyes únicamente le permitían
recaudar en situaciones de emergencia nacional, y que él recibía cuando no se
daban tales circunstancias. El mismo se refería a estos expedientes como
nuevas normas, y el término acabaría por ser instrumentado por sus críticos.
Carlos
I y sus consejeros religiosos —sobre todo William Laud, arzobispo de
Canterbury, y Matthew Wren, sucesivamente obispo de
Norwich y de Ely y deán de la capilla real— no estaban especialmente
interesados en insistir sobre la idea del lugar que Inglaterra ocupaba entre
la familia de las iglesias protestantes. Por el contrario, les interesaba
destacar la existencia de una iglesia que combinaba una tradición apostólica
íntegra, similar a la de Roma, con una pureza de magisterio y práctica que
esta última había ya perdido.
Consideraban
a la iglesia de Roma como hermana y no —como los anteriores obispos habían
afirmado— como anticristiana. Decidida a introducir a una población
mayoritariamente analfabeta en ámbitos de la mayor obediencia al derecho
divino, la iglesia del reinado de Carlos I llevaría todo el peso del culto,
desde el púlpito al altar, para la predicación de los sacramentos. Ello
revitalizaría las propiedades privadas eclesiásticas, expandiendo sus negocios
particulares e imponiendo sanciones a los laicos que invadían su terreno. Es
esto lo que llegaría a ser descrito como la piedad del momento.
Quince
años después de acceder al trono, Carlos se había enajenado la voluntad de una
gran mayoría de sus súbditos. No existía un sector poderoso o un grupo de
intereses suficientemente fuerte que se hubiese beneficiado con su gobierno,
sobre el cual apoyarse cuando se inició la resistencia en su contra.
Además,
los años 1640-42 mostraron un rápido y dramático colapso del poder monárquico.
Cuando Carlos demostró haberse equivocado en sus iniciativas, se convirtió en
un petulante espectador de tos conflictos generados entre sus mismos críticos.
Muchos de tos seculares agravios existentes serían remediados por el acuerdo
básico establecido en el seno del Parlamento. Pero también se evidencia la
presencia de fatales grietas en el ámbito de las soluciones aportadas a la
cuestión religiosa.
Las
cámaras se dividieron entonces entre quienes, por una parte, deseaban
restaurar el tipo de gobierno eclesiástico y de culto que se había
desarrollado bajo Isabel y Jacobo, y, por otra, los que pensaban que una
iglesia tan fácilmente subvertida por los papistas era intrínsecamente
defectuosa. En un sentido más positivo pensaban que ahora había la
oportunidad de introducir un tipo de gobierno más estrechamente modelado sobre
la Biblia y el ejemplo de las iglesias mejor reformadas, como la de Calvino en
Ginebra y la de Knox en Escocia.
La
parálisis producida en el interior del gobierno provocaría un colapso del orden
social en Londres y en las provincias. Según algunos, esto evidenciaba la
necesidad de crear una iglesia reformada y un Estado que actuara con dosis
suficientes de paternalismo para suprimir los males sociales y económicos
existentes. Para otros, indicaba la inminencia de la anarquía y la inmediata
necesidad de evitar una confrontación, uniéndose al foco natural de
obediencia, el rey. No debemos olvidar que a la vez que había una extensa y avanzada
noción de la tiranía —y un temor a ella—, existía una igualmente divulgada —si
bien menos desarrollada— noción de anarquía, y un temor y un odio todavía
mayores en su contra. En el año 1642 no era fácil recurrir a la violencia.
Mi
opinión es que no existieron niveles de gran militancia con respecto a las
demandas constitucionales de los activistas parlamentarios en 1640-42. Las
reformas efectuadas durante los primeros dieciocho meses de existencia del
Parlamento Largo —la abolición de las prerrogativas de corte a través de las
cuales Carlos había impuesto sus nuevas normas: la abolición de los abusivos
impuestos de emergencia; y un acta requiriendo al rey para que convocase al
Parlamento al menos una vez cada tres años— habían reducido ciertamente la
capacidad del monarca para el ejercicio de un gobierno arbitrario.
Pero
eran reformas que habían sido obtenidas por medios constitucionales, y por ello
no habían enfrentado a los futuros amigos del rey con sus futuros enemigos.
Así lo manifestaría la agitación popular de 1641, que elaboró canciones para
intimidar a los miembros de la Cámara de los Lores refiriéndose a la
ejecución del infortunado consejero del rey, conde de Strafford, por ejemplo.
Pero lo extraordinario de la parálisis constitucional de 1642 fue que no se
debió al debate sobre cuestiones de soberanía parlamentaria, y menos aún a las
libertades públicas. Se refirió, por el contrario, a la reincorporación de
los antiguos grandes a su tradicional papel como altos consejeros naturales.
La guerra civil se iniciaría de esta forma con un golpe de índole
aristocrática.
Los
objetivos bélicos del Parlamento se plasmarían en dos documentos: la ordenanza Militia y las Diecinueve Propuestas. La primera
concedía a las dos cámaras el derecho de nombrar un lord teniente, que tendría
el control absoluto de las fuerzas armadas de toda Inglaterra. En la práctica
totalidad de los casos, aquel cargo iba a ser ocupado por un grande del
reino. El conjunto de los parlamentarios nombrados ahora incluía doble número
de hombres con títulos creados antes de 1558 que el de los integrantes del
sector formado por los nobles de nueva planta. Lo mismo ocurriría con los que
les iban a suceder. Casi ningún elemento con título posterior a 1603 sería
reelegido. Eran aquellos grandes —y no el Parlamento— quienes debían elegir a
los diputados que mandarían el ejército, y en conjunto poseyeron mayor grado de
libertad y de responsabilidad para la organización y despliegue que el
existente antes del año 1640.
Los
Diecinueve Propuestas establecían términos concretos que aseguraban que Carlos
se mantenía dentro del esquema convenido en 1641. Exigían para las cámaras
parlamentarias el derecho al veto sobre nombramientos reales para su consejo
privado, así como también para la elección de oficiales mayores. El Parlamento
nombró ministros responsables con destino al consejo real que él mismo había
propuesto; aprobó la obligatoriedad del veto para los encargados de la
educación de los hijos del rey; reforzó la legislación dirigida contra los
católicos, y, por último, obligó al monarca a aceptar toda reforma eclesiástica
propuesta por una asamblea de ministros puritanos y de laicos que hubiese sido
aprobada por las cámaras.
No se
hizo entonces intento alguno de organizar el papel que el Parlamento debía
ejercer en la administración del país. Tampoco se hizo nada para estabilizar
el nivel de impuestos ordenado en bases ad hoc durante la crisis de 1641,
supervisando las recaudaciones, decidiendo la actuación directa en la
negociación de tratados y alianzas, o institucionalizando comisiones
permanentes de hacienda para que trabajasen entre las sesiones parlamentarias
y durante las mismas.
Por su
parte, las cámaras poseían el derecho a aprobar nombramientos, principalmente
para los cargos de oficial mayor.
Esto
habitualmente había sido considerado como una prerrogativa destinada a
incrementar la autoridad del Parlamento. Pero en la forma en que se actuó
serviría solamente como un medio a través del cual pudo llevarse a efecto el
golpe aristocrático. Las propuestas no revestían doblez sin sentido; por el
contrario, quienes las hacían sabían exactamente a qué personas deseaban ver
situadas en los puestos fundamentales. Es de destacar que los cargos asignados
en las Propuestas fuesen los tradicionalmente ocupados por los grandes,
incluyendo a los nueve más importantes.
Política
y religión
Cuando
estalló la guerra civil, la mayor parte de los mejores cargos del ejército parlamentario
se hallaba ocupada por grandes. En la batalla de Edgehill —la primera de la guerra— más de la mitad de los coroneles, tanto en los
regimientos de infantería como en los de caballería, eran grandes o hijos de
grandes. Mientras tanto, en el bando realista suponían solamente una cuarta
parte. De hecho, los grandes pertenecientes al bando parlamentario procedían,
en general, de familias más antiguas que los integrados en el monárquico. Desde
que el Parlamento organizó asociaciones o ejércitos regionales en los primeros
meses de la guerra, se confió su mando a los grandes.
La
guerra civil inglesa supuso de este modo sobre el plano político un conflicto
entablado entre un rey que —imitando a sus colegas, los soberanos
continentales— trataba de reforzar la autoridad de la corona mediante una idea
innovadora y dinámica, y un movimiento parlamentario que reaccionaba contra
estas innovaciones y ponía su fe en tradiciones de noble paternalismo.
Aunque
el Parlamento contó con un amplio apoyo popular, siempre mostró un carácter
religioso y conservador. Las Diecinueve Propuestas no suponían, de hecho,
censura para los defensores del Parlamento en las provincias, pero tampoco
constituían un apoyo entusiasta para las peticiones hechas por éstas durante
los seis meses anteriores al inicio de la guerra. Peticiones que casi sin
excepción solicitaban la conclusión de un acuerdo negociado. Dado que existía
en las provincias un programa político, se trataba de afianzar las reformas de
1641, destinadas a restablecer la constitución. Todo ello, posteriormente
—aunque muchos historiadores lo ponen en duda—, evidenció la existencia de las
bases que abonan la idea centrada en el hecho de que las actitudes políticas
populares expresaban entonces su confianza en el mantenimiento del orden
social y político.
De
hecho, la guerra fue un acto de protesta organizado por el instrumento —el
Parlamento— que el rey había utilizado para abusar de la confianza de todos.
Los hombres luchaban para liberarse por sí mismos de los malos gobernantes, y
no de un mal sistema de gobierno. En 1642 no se manifiesta, en efecto, una
demanda popular en exigencia de la extensión de las franquicias, la elección
popular de los magistrados locales y los jurados, o la redistribución de la
propiedad. Aspiraciones como éstas no se harían presentes hasta el año 1649.
La
guerra civil era, a la vez, una operación política defensiva y un baluarte
para la protección de las libertades existentes en contra de un rey
arbitrario. Constituía, al mismo tiempo, una operación religiosa agresiva y un
desafío a la totalidad de las estructuras y prácticas existentes.
Los más
decididos a la organización de tropas destinadas a la defensa del Parlamento,
tanto en Westminster como en provincias, estaban obsesionados con el temor al
papado —la conspiración católica internacional— y con la necesidad de
aprovechar la oportunidad de realizar una reforma más santa. Esto es, crear
estructuras eclesiásticas y formas de culto y disciplina absolutamente sinceras,
basadas en una actitud de obediencia incondicional a los mandatos de la
Biblia.
Ello
significaba la revocación de los estatutos isabelinos que establecieran la
iglesia de Inglaterra; la abolición de los obispados y del sistema de
tribunales eclesiásticos que habían sobrevivido de los días de la reforma; la
desaparición del libro de oraciones, que estaba totalmente lleno de ceremonias
y plegarias de origen católico. Asimismo, suponía la prohibición de la
celebración del nacimiento de Jesús —la Navidad— y de su muerte y resurrección
—la Pascua—, al igual que la de las festividades de los santos y otras
prácticas supersticiosas. Por último, se hacía un especial énfasis en una más
solemne y austera observancia del sabbath —el
domingo.
Este
impulso puritano no fue común a la totalidad de los parlamentarios, pero sí
característico de casi todos los elementos activistas. También se manifestaría
ampliamente una preocupación por sustituir la coercitiva y unitaria iglesia
nacional por otra nueva. La libertad de conciencia personal —que sería la
cuestión clave diez años más tarde— no era la más importante en el año 1642.
Los puritanos estaban unidos por el odio a la iglesia existente, que les había
abandonado al comprobar las dificultades que ellos mismos tenían para ubicarse
en ella.
Lo que
resulta posible observar en cualquier estudio sobre estos hombres —y todavía
más con la lectura de los sermones que lanzaron desde sus púlpitos acerca de
los caminos por los que Dios guiaba a los ingleses, su nuevo pueblo elegido,
hacia la tierra prometida igual que había conducido al pueblo de Israel en las
historias relatadas en la Biblia— es una profunda convicción de que la guerra
civil fue una cruzada religiosa para expulsar viejas corrupciones y establecer
nuevas formas evangélicas. En 1642 existían una autoconfianza y una enérgica fe
puestas en la empresa de renovación religiosa, para la que no había una
política secular equivalente. Todo sería muy diferente en 1649.
La
guerra civil inglesa no estuvo, por lo tanto, dirigida a abolir la monarquía,
sino a controlarla. No a debilitar el poder de las élites, sino a fiscalizarlo;
no a redistribuir tierras y riqueza, sino a proteger los derechos de quienes
las poseían. No, en fin, a destruir el monopolio del Estado en la definición de
la verdad religiosa e imponer nuevas normas morales, sino a modificar lo que
aquel Estado prescribía e imponía.
Cromwell
y la Restauración
EN el
mismo nacimiento de la república inglesa se encuentran ya los gérmenes que
harán posible su destrucción. La Purga del Coronel Pride había acabado con los duros oficiales protagonistas de la primera guerra civil. El
Parlamento exigía ahora de Carlos I la aceptación de limitaciones importantes
de sus poderes para evitar la caída en el desgobierno existente durante la
década de 1630. Pero él se había negado. Enfrentado a la creciente potencia y
beligerancia de los militares, el Parlamento pareció vacilar llegado el año
1648, cuando el ejército impuso sus propias decisiones ante el impasse creado.
Esta solución resultaría impopular dado que para entonces era ya ampliamente
cuestionado debido al incremento de los niveles de impuestos, aumentados para
costear su mantenimiento. También era rechazado su radicalismo político y
religioso —como muchas sociedades agrarias premodernas.
Inglaterra era en el siglo XVII básicamente conservadora— y su arbitrario
comportamiento en relación con la población civil.
Tras la
purga, el ejército ocupó la City de Londres, robó madera de las propiedades de
la iglesia y saqueó viviendas particulares. El general Fairfax había anunciado
que sus hombres serían licenciados solamente cuando la ciudad hubiese pagado
todas las cantidades atrasadas de los impuestos debidos desde el año 1645.
El
ejército, por su parte, no había tratado de conseguir el apoyo popular.
Consideraba a la población civil —y no solamente en Londres— infectada de
monarquismo y necesitada, por tanto, de integrarse en la causa por la que él
luchaba. Muchos consideraron sus actos como producto de la Divina Providencia,
mientras otros interpretaban los repetidos éxitos obtenidos en el campo de
batalla como una demostración del favor sobrenatural con que eran distinguidos.
El
hecho de que las fuerzas armadas contasen con el respaldo de una reducida
minoría de la población. cuyas opiniones diferían en gran medida de las
mayoritarias, servía para confirmarles en su convicción de que Dios les había señalado
con un especial favor. Serían los pocos elegidos en un mundo de pecadores. Tras
la derrota de los escoceses en Preston, en agosto de 1648, Cromwell urgió a
todos los agradecidos a Dios a exaltarle y a no odiar a Su pueblo, que es como
la pupila de Su ojo, por el cual incluso los reyes podían ser censurados.
Reanimado
por esta sensación de contar con la aprobación divina, el ejército asumió de
forma creciente un derecho —realmente dudoso— a imponer sobre la nación lo
que consideraba correcto. El pueblo no estaba de acuerdo con esto, pero por
entonces poco podía hacer. La resistencia en Irlanda fue brutalmente
aplastada, mientras que la revuelta escocesa desapareció tras la batalla de
Worcester, en septiembre de 1651. Varios intentos de rebelión realista fueron,
asimismo, sofocados en 1655 y 1659; conspiraciones todas ellas contrarrestadas
por un eficaz sistema de espionaje.
El hijo
de Carlos I —Carlos II para los monárquicos— contaba con escaso apoyo en el
continente. Su cuñado holandés —Guillermo II, príncipe de Orange— moriría en
1650, dejando un hijo póstumo. Francia, por su parte, se hallaba convulsionada
por conflictos civiles, tras los cuales el cardenal Mazarino solicitaría insistentemente la ayuda del poderoso ejército de Cromwell para
proseguir su guerra con España. Por último, los españoles crearían graves
problemas al mantener sus territorios en América y los Países Bajos levantados
en contra de ingleses y franceses, por lo que poca ayuda podían ofrecer a los
Estuardo
Once
años después de la Purga del coronel Pride el poder
del ejército era capaz de proteger a la república contra los serios desafíos
que debía afrontar. Inglaterra era gobernada eficaz y honestamente, por
hombres dotados de un sentido del servicio público mucho más elevado que el de
sus predecesores. ¿Tengo la misión de hacer bien las cosas o la de favorecer a
mis amigos?, se preguntaba uno de ellos, para concluir afirmando: Solamente
pienso en servir al Estado. Esta combinación de honradez personal y rigurosa eficiencia
podía haber conducido a la instauración de un régimen autoritario, pero esto
no sucedió, debido en gran parte a Oliver Cromwell.
Cromwell
procedía de una familia de terratenientes medianos, con posesiones cercanas a
la ciudad de Cambridge. Participaba en la tradición familiar de fuerte
protestantismo, y se había opuesto a los planes de Carlos I para la
desecación de pantanos, que si habían enriquecido al rey,
habían privado al mismo tiempo a los campesinos de sus medios de
subsistencia.
Fue
elegido parlamentario en la segunda mitad del año 1640, pero por entonces
nada hacía suponer que iba a convertirse en el futuro gobernante de Inglaterra.
Actuó luego como soldado, imprimiendo en sus hombres un sentido de
verdadera dedicación, reforzada por su ideario religioso
y parlamentario.
Desde
el año 1647 la pugna entablada entre el Parlamento y el ejército le
crearía un verdadero conflicto de lealtades que nunca iba a conseguir
resolver por completo. Por una parte, mantenía una relación de estrecha
solidaridad con los oficiales y soldados con los que había luchado y con los
que compartía aquel sentido de favor divino. Por otra, como miembro del
Parlamento, tenía la obligación de respaldarlo como legítimo defensor de las
libertades nacionales al que el mismo ejército debía su existencia, Cromwell
no dudaba de que Dios le había elegido para hacer grandes cosas, pero no tenía
conciencia de poseer un poder supremo, incluso cuando llegó a convertirse
en comandante en jefe —en 1649— tras la retirada de Fairfax de este cargo.
Dado que su ascenso siempre le pareció poco para sus personales ambiciones, lo
asumiría solamente pensando que Dios lo había decidido así, y acaso
meditaría acerca de las razones por las cuales se había producido aquel
retraso. Algunos oficiales argumentaban que, teniendo tal grado de
evidencia de contar con el favor divino, debían hacer todo aquello que juzgasen
voluntad de Dios. Cromwell, sin embargo, fue más cauteloso y humilde.
Consciente de su propia insignificancia ante la majestad divina, no pretendió
interpretar las intenciones de Dios. Por el contrario, esperó hasta que El se las aclaró a través de los hechos; en otras palabras,
hasta que las circunstancias forzaron su mano.
En 1647
resistió a las presiones recibidas para marchar sobre Londres, y esperó hasta
que una multitud facciosa invadió la Cámara de los Comunes. Fue entonces
cuando declaró que el ejército había intervenido para preservar la
independencia del Parlamento. La mejor muestra de su extraña combinación de
creencia en un mandato divino para gobernar de acuerdo con su propia conciencia
—humanamente no preparada— se haría patente en abril de 1657, cuando le fue
ofrecida la Corona. "Él había tomado el poder —afirmó— no tanto en la esperanza
de hacer algo bueno como en el deseo de evitar daños y males, que vi inminentes
en la nación". Estaba dispuesto a servir no de rey, sino de policía, dedicado a
mantener la paz en la parroquia.
Estas
notas ilustran los rasgos más destacados de la personalidad de Cromwell. A
pesar de hallarse convencido de participar en una causa justa, no creyó por
ello que podía imponer sus opiniones a los demás por cualquier medio que fuese
necesario No era un Robespierre. Su régimen político
mantuvo la seguridad pública —como cualquier sistema dotado de estrechas bases
sociales debe hacer—, pero no fue un reinado del terror. Por el contrario, el
gran objetivo de Cromwell fue el saneamiento y estabilización tras la división
provocada por la guerra civil. Su actuación fue muy pragmática, a través de la
puesta en práctica de variadas fórmulas políticas y constitucionales.
En
primer lugar, trató durante cuatro años de trabajar con el Rump,
aquel residuo del Parlamento convocado en 1640 que había sobrevivido a la
purga. Muchos militares se verían defraudados ante la negativa de este
organismo a emprender reformas de carácter radical, por lo que Cromwell
procedió a su disolución en abril de 1653, cediendo a presiones dirigidas a
conseguir la convocatoria de una asamblea elegida entre los puritanos
fanáticos, los piadosos, que estaban convencidos de que Dios guiaba sus actos.
Inspirado en el sanedrín judío, este Parlamento de santos se dividiría
profundamente y la mayoría de sus miembros acabaría por renunciar a sus cargos.
Esta experiencia —que posteriormente Cromwell atribuiría a su propia
ignorancia e insensatez— serviría para reforzar su negativa a admitir que
contaba con el favor divino.
Aceptó
entonces la propuesta de uno de sus generales para establecer una Constitución
de índole más tradicional. Se instituía así un órgano ejecutivo único,
calificado no de rey, sino de Protector, y un Parlamento elegido compuesto por
una sola cámara.
Las
relaciones de Cromwell con este Parlamento no fueron fáciles. Al principio —en
1654— desafió reiteradamente la autoridad del Protector, pero más adelante
—entre 1656 ó 1657— procedió de forma más sutil
ofreciéndole la Corona. Tras muchas dudas acabaría por negarse, pero decidió
establecer una segunda cámara —u Otra cámara— destinada a representar en
mayor medida a sus sectores sociales de apoyo. Esta inclinación hacia la
Cámara Baja se haría progresivamente más evidente, hasta que en febrero de
1658 Cromwell decidió bruscamente disolver el Parlamento. Dejad que Dios elija
entre vosotros y yo, exclamaría en aquella ocasión.
Los diferentes
ordenamientos plasmados en la década de 1650 demostraron que Cromwell carecía
de visiones dogmáticas sobre las formas de gobierno, aunque de hecho prefería
aquellas que se asemejaban al viejo orden. Pero si había sido capaz de
atraerse a la mayor parte de la antigua élite gobernante, cabe preguntarse por
qué sus intentos de saneamiento y estabilización finalmente fracasaron. Había
para ello dos razones primordiales.
En
primer lugar los intentos de Cromwell por establecer una reforma del sistema
de seguridad pública y de la moral provocarían resentimientos. Prohibió las
peleas de gallos, las carreras y otras actividades masivas que pudiesen servir
para encubrir una sedición; mientras, sus agentes locales se dedicaban a
suprimir la inmoralidad. Se prohibió asimismo la celebración de la Navidad y el
abuso del asueto dominical. Las autoridades se mostraban especialmente
interesadas en cerrar las cervecerías los domingos por mucha que fuese la
afluencia de clientes. Aquí puedo conseguir un vaso de cerveza —comentaría
alguno— mientras que en la iglesia podría conseguir hasta nueve. Tal grado de
represión moral reflejaba la debilidad del régimen, que pretendía sanear y
estabilizar, pero utilizando solamente sus propios términos. De hecho. Cromwell
no estaba dispuesto a sacrificar los que consideraba frutos de la guerra civil.
Buscando
aprobación para su régimen, necesitaba del apoyo de los elementos sociales
dominantes, es decir, los terratenientes y las élites urbanas. Solamente ellos
poseían el poder económico y el prestigio social, en un medio donde el sentido
jerárquico era lo suficientemente fuerte para dominar el sistema electoral.
Solamente ellas disponían de los niveles de bienestar y riqueza suficientes
para integrar un Parlamento cuyos miembros no eran retribuidos por sus
funciones. Por esta razón, Cromwell trataría de atraerse el apoyo de estos
elementos dominantes.
Era
evidente que los monárquicos no iban a responder calurosamente a las
pretensiones de un hombre implicado en la muerte del rey, y que además había
actuado contra los anteriores parlamentarios. Mientras, los radicales —escasos
en número y divididos entre sí— le censuraban con saña, denunciando su
compromiso con el viejo orden social y político en lugar de dedicarse a
destruirlo. Mucho más numerosos eran los elementos moderados, comúnmente
conocidos como presbiterianos. De hecho, si Cromwell conseguía su apoyo podría
hacer posible todo lo que planeaba.
En
cierta medida, los presbiterianos estaban dispuestos a cooperar con él; y
muchos de ellos aceptaron cargos en el gobierno local e incluso en el
Parlamento. Pero en realidad solamente lo hacían con el fin de ocupar
posiciones desde las cuales transformar el régimen desde dentro.
Los
desacuerdos existentes estaban centrados en tres puntos fundamentales. El
primero de ellos era la misma forma de gobierno. Los presbiterianos habían
apoyado la restauración monárquica de Carlos I, pero se habían visto frustrados
en sus esperanzas por la Purga del coronel Pride.
Afirmaban que la monarquía era la mejor garantía para el mantenimiento del
orden social vigente —y de su propia localización en el interior del mismo—
como única forma legítima de gobierno. La legislación generada en la década de
1650 no tenía tales pretensiones de autoridad, y por ello le fue ofrecida a
Cromwell la Corona. La mayor parte de los presbiterianos hubiera preferido
probablemente a Carlos II, pero haciendo de tripas corazón estaban dispuestos a
convertir a Cromwell en monarca. Un soberano, por otra parte, cuyos poderes
debían estar claramente definidos y ser más amplios que los que implicaba el
cargo de Protector.
Cromwell,
por su parte, no profesaba hostilidad doctrinaria alguna en contra de la
institución monárquica. Para él la calidad de rey era similar a la de
Protector. Temía, sin embargo, que los republicanos de la línea dura del
ejército pudiesen negarse a su aceptación de la Corona. Afirmó así que se le
oponían algunos hombres buenos, hombres que habían luchado por la vieja buena
causa y cuyos principios merecían todos los respetos. Esta negativa le
impulsaría en definitiva a establecer ulteriores argumentaciones acerca de los
poderes del Protector, tratando al mismo tiempo de hacer la figura de éste más
responsable ante el Parlamento.
Una
segunda fuente de tensión estuvo situada en el ejército. Para los esquemas del
siglo XVII el Nuevo Ejército Modelo era muy disciplinado, pero en realidad no
todos los soldados que lo integraban se sentían suficientemente motivados por
su supuesto carácter divino. Muchos miembros de los cuerpos de infantería
habían sido enrolados mediante levas, y las fricciones mantenidas con la
población civil eran frecuentes.
Pero el
mayor problema fue acaso el producido por el sentido de honradez propia y el
consecuente intrusismo del ejército en la vida pública. El ascenso realista
de 1655 fue seguido por un año de declarado gobierno militar, pero en general
la población no podía dejar de considerar que al fin y al cabo el mismo
régimen dependía del ejército para su supervivencia. El rechazo de la Corona
por parte de Cromwell no haría más que confirmar esta idea.
Por
otra parte, las elevadas sumas que se precisaban para pagar a los soldados
habían hecho que los niveles fiscales propios de tiempos de guerra se
mantuviesen a lo largo de toda la década de 1650. En realidad, una de las
razones por las que Comwell convocó a los
consecutivos Parlamentos fue para contar al menos con una apariencia de
consentimiento legal dado a estos impuestos.
La
confianza de Cromwell en su ejército se hallaba en parte basada en su natural
lealtad, y en parte porque pensaba que de aquél dependía lo que consideraba
como el mayor beneficio producido por la guerra civil: la libertad religiosa.
Los
presbiterianos se mantenían adheridos a la tradicional creencia basada en la
necesidad de una sola iglesia nacional para preservar la verdad religiosa y los
valores morales cristianos. Por su parte, las sectas puritanas que aparecieron
en los años cuarenta argumentaban que las iglesias debían ser asociaciones
voluntarias de santos visibles, que debían apartarse de los malvados a la
espera de juicio final. Pero para los presbisterianos tal voluntarismo era susceptible de provocar ideas abominables y heterodoxas.
Los
agitadores religiosos afirmaban que el elegido de Dios debía hallarse limpio
de pecado; de forma que la mayor parte de los que hubiesen cometido alguna
falta sin tener conciencia de su culpa podrían, probablemente, salvarse. Los
cuáqueros —por último— buscaban la autoridad religiosa y la verdad no en la
Biblia, sino en la luz interior que moraba —decían— en cada persona; que
solamente la conseguiría si así lo reconocía de forma expresa. Asimismo,
mostraban una actitud de preocupante insubordinación con respecto a los magistrados
y sacerdotes que no compartían sus particulares puntos de vista.
Los
presbiterianos sostenían, partiendo de casos extremos que, a menos que cada
uno no estuviese decidido a pertenecer a una iglesia, sobrevendrían la
heterodoxia y el caos. Después de todo, la iglesia había sido hasta entonces
tanto instrumento de disciplina moral y social como institución de índole
espiritual.
Para
Cromwell, sin embargo, los hombres necesitaban ser libres para poder acceder a
su propio conocimiento de Dios. Era —según él— una arrogancia que
los simples mortales afirmasen conocer la voluntad divina o hallarse en
posesión del monopolio de la verdad. Era igualmente arrogante el pretender
castigar aquello que se consideraba un error, como si Dios fuese incapaz de
castigar por sí mismo los errores. Esta divergencia de opiniones se
manifestaría claramente cuando un cuáquero —James Nayler—
entró sobre un asno en Bristol el Domingo de Ramos, en abierta imitación de la
entrada de Cristo en Jerusalén.
El
Parlamento discutió largamente la aplicación de un castigo adecuado para este
blasfemo. Se pronunció finalmente en contra de la pena de muerte, pero decidió
que debía ser marcado a fuego, azotado y su lengua dos veces perforada. La
opinión de Cromwell, afirmando que Nayler no era más
que un excéntrico inofensivo que debía ser castigado cuando Dios lo considerase
oportuno, fue ignorada.
En
teoría, él consideraba que el espíritu de tolerancia tenía muy pocos límites.
De hecho, solamente excluía a aquellos cuya religión constituyese una amenaza
para el Estado: anglicanos y católicos. Pero en realidad admitía que incluso
estos elementos podían realizar sus propias prácticas con tal que lo hiciesen
de forma discreta. En este sentido se permitió a los judíos el libre
establecimiento en Inglaterra por vez primera en varios siglos, lo que había de
provocar protestas profundamente antisemitas entre algunos presbiterianos.
La
religión dominó toda la existencia de Cromwell. Impregnaba su lenguaje al
tiempo que le proporcionaba un armazón teórico a partir del cual pudo observar
la conducta humana y los hechos terrenales. Esto le aportaría suficiente fuerza
moral para hacer frente a las responsabilidades de gobierno, y también le
sirvió para evitar sufrir un empacho de poder.
El
puritanismo inglés contenía en su interior dos impulsos contradictorios. Uno,
dirigido hacia la libertad, con las relaciones personales e individualizadas
con Dios y la posibilidad de interpretar la Biblia de forma autónoma. Otro,
enfocado hacia la represión. Los puritanos estaban obsesionados con las leyes
moralizadoras del Antiguo Testamento y con la ubicuidad del pecado. En la
misma personalidad de Cromwell se encuentra una extraña mezcla de tolerancia y
severidad. Pero de ningún modo ofrecía la imagen del puritano como un rígido
fanático. Fumaba, amaba la música y la buena conversación, y cuando describía
la necedad humana decía que era como si se decidiese prohibir la venta de vino
por miedo a que la gente se emborrachase. Pero la complejidad y
contradicciones de su carácter facilitarían, en definitiva, muy poco el acuerdo
general que trató de establecer.
Resulta,
sin embargo, muy difícil afirmar que alguien —aun siendo emocionalmente
estable y clarividente— podía haber conseguido entonces un consenso cuando los
fundamentos del régimen vigente eran básicamente antagónicos. Cromwell contó
con la colaboración de parlamentarios elegidos solamente a cambio de su
promesa de que respaldarían los instrumentos de gobierno. Varios centenares de
ellos, que se negaron a esta exigencia, fueron expulsados. Pero cuando fueron
readmitidos —a comienzos de 1658— la Cámara de los Comunes se hizo rápidamente
ingobernable. A pesar de lo meritorio de sus intenciones y a pesar de lo
laudable de sus cualidades personales, Cromwell estaba destinado al fracaso.
Soy tan partidario del gobierno consensuado como cualquier otro —se lamentaba—
pero, ¿dónde voy a conseguir este acuerdo?
El día
3 de septiembre de 1658, Cromwell murió. El sucesor elegido era su hijo
Richard, hombre mediocre y amable, pero no militar. Los presbiterianos
esperaban que pusiese bajo control a las fuerzas armadas, pero pronto se
demostraría dónde estaba realmente el poder. El ejército obligó a Richard a
disolver el Parlamento que había convocado a principios de 1659, tras lo cual
el segundo Protector cesó en sus funciones.
Sin un
Oliver que proporcionase vías de entendimiento entre el ejército y la sociedad
civil, los mandos militares trataron de organizar una especie de asamblea que
sirviese de cobertura al gobierno castrense, ofreciendo una falsa apariencia
de civilismo necesaria para conseguir la recaudación de los impuestos. Los
diputados del Rump que se oponían a esto fueron
destituidos mientras que una rebelión —iniciada en agosto de 1659— fue
rápidamente aplastada. Para entonces nada podía desafiar al ejército, siempre y
cuando éste mantuviese su unidad interna.
Pero en
otoño de aquel mismo año esta unidad desaparecería. El comandante de las
fuerzas estacionadas en Escocia —el general Monk—
denunció la disolución del Rump y se dispuso a
marchar sobre Inglaterra. Sus intenciones finales no estaban claras,
probablemente incluso para él mismo, pero su actitud sirvió para impulsar los
movimientos de oposición al ejército, que llegaron a manifestarse de forma
abierta. Se evidenciaba ya para entonces un extendido sentir popular que
exigía la convocatoria de un Parlamento libre y que estaba dirigido contra el
gobierno militar. Actitud ésta presente especialmente en Londres, donde los
soldados sufrían tales humillaciones y eran tan despreciados y abucheados por
la población que tenían miedo de ir allí.
Pero
mientras todas las facciones presentes trataban de conseguir el apoyo de Monk, él mascaba tabaco, observaba profundamente y apenas
pronunciaba palabra. Por último, el día 21 de febrero de 1660 se decidió a
actuar. Ordenó al Rump que readmitiese a aquellos
miembros que habían sufrido la purga, restaurando así el Parlamento tal como
había estado en 1648, es decir, con una mayoría presbiteriana. Exigió entonces
la celebración de elecciones para la formación de un nuevo Parlamento.
Ahora
que el electorado podía expresar sus deseos, estaba claro que la monarquía
debería ser restaurada. Pero los presbisterianos esperaban imponer al nuevo rey condiciones muy estrictas, similares a las
presentadas a Carlos I en 1648; sin embargo, fracasaron en su intento. Los
resultados electorales demostraron de forma evidente la fuerza del sentimiento
monárquico entre la población. Mientras, Carlos II debilitaba a sus potenciales
opositores con la Declaración de Breda. Por medio de ella se comprometía a
transferir al Parlamento varias decisiones sobre contenciosos planteados,
incluyendo la solución del problema religioso y el de la indemnización a pagar
a quienes habían apoyado militarmente a la Corona. Aseguraba, además, que el
rey no quería imponer de forma arbitraria sus propios puntos de vista
religiosos o descargar su venganza sobre sus enemigos.
Las
guerras civiles confirieron a los ingleses una fama de radicalismo y
republicanismo que no merecían. Por muchos conceptos, la sociedad inglesa
fue, durante el siglo XVII, mucho más pacífica y ordenada de lo que lo había
sido nunca antes. Las tradiciones medievales de gobierno consensuado, que en el
continente estaban amenazadas por el ascenso de las monarquías absolutas, se
mantenían vigentes. Pero ya se evidenciaba al mismo tiempo la necesidad de
contar con una monarquía efectiva, así como la generalizada esperanza que la
población tenía en un rey que gobernase para el bien común. La negativa de
Carlos I a responder a estas expectativas había producido la crisis de 1640;
su obstinada renuncia a aceptar el hecho de que la derrota bélica le obligaba
a hacer concesiones había hecho inevitable la purga y su propia ejecución.
En sus
esfuerzos por vencer al Parlamento se había conducido bajo formas que muchos
consideraron infinitamente más tiránicas que los peores excesos propios del
gobierno monárquico. Ello también había creado al mismo tiempo en el interior
del nuevo ejército un monstruo de Frankenstein que
se revolvió y acabó destruyendo a su creador. En otras circunstancias esto
hubiera conducido a un régimen despótico y a una dictadura republicana de virtuosismo
puritano. Pero gracias a Oliver Cromwell no se produjo, manteniéndose el
espejismo de una solución basada en un acuerdo. De hecho, siempre estuvo claro
que sólo el fin del gobierno militar y la restauración de la monarquía podrían
hacer posible el ansiado compromiso. Idea que estaba presente en la mente de
todos.
|